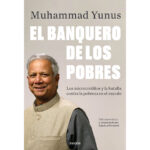- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 171 Views
F
«¿Cuánto representa la cultura en el producto interno bruto?»
Al observar la sorpresa que su pregunta había despertado, el orador que acababa de pronunciarla se sintió más seguro. Miró a su alrededor como un general que contempla al enemigo vencido, y agregó: «Ya es hora de dejar atrás la fantasía. La cultura no puede seguir siendo un peso muerto en el presupuesto del Estado. En un libro publicado hace poco se demuestra con documentos que el desarrollo de nuevas ideas creativas en el campo del arte y la cultura generó el 6,1% de la economía mundial durante el año 2005, y representó la bicoca de 4,3 billones de dólares en el 2011. La cultura también puede ser incorporada al esfuerzo de toda la sociedad para generar riqueza. Esto es lo que se llama “economía naranja”: una estrategia que abre la puerta al desarrollo de la creatividad, pero ya no para estar soñando, sino para el desarrollo».
Esto sucedía en Bogotá, hace unos tres años, en el curso de un encuentro sobre gestión cultural. El orador había aludido al libro que Felipe Buitrago e Iván Duque, entonces funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, presentaron en 2006 en versión española que fue publicada por Santillana/Aguilar, bajo el auspicio de varias entidades internacionales: la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMIP), la UNCTAD, la Consultora Oxford Economics, y otras. Concebido como un manual de atractivo diseño gráfico, propone la receta para dar «vitalidad» a la cultura: una receta que, según dicen los autores, América Latina y el Caribe no pueden darse el lujo de desperdiciar. Esa es la «receta naranja». ¿Por qué naranja? Porque «el naranja es el color de la cultura y la espiritualidad» (¿?).
Lo primero que llama la atención es que una entidad bancaria internacional se haya detenido a diseñar una estrategia para el desarrollo cultural. ¿No es esa una tarea que en cada país debería ser cumplida por el Ministerio de Cultura o la entidad equivalente? Si a este primer interrogante se une el hecho de que el BID no consultó con ningún artista ni gestor cultural para diseñar su estrategia «naranja», sobran los motivos para ponernos en alerta.
Se trata, en realidad, de un modo «amable» y tentador de presentar la invasión del capitalismo al territorio de la cultura. En rigor, no se refiere a toda la cultura (no toma en cuenta los valores, las costumbres, las tradiciones, las concepciones del mundo), sino únicamente la creación artística, reducida a su condición de espectáculo y a su exclusivo valor de cambio, lo cual significa tratar los objetos artísticos (novelas, obras dramáticas, musicales o plásticas) como si fuesen simples mercancías, consolidando así el mercado como única instancia de validación de lo humano. Esta operación no puede realizarse sin reducir, e incluso eliminar, el valor de uso de los objetos culturales (la exploración de los límites de lo humano, la crítica y la incertidumbre, el cuestionamiento de la sociedad), y hacerlo sin importar si se trata de lo que Walter Benjamin llamaba «arte aureolátrico» o del puro goce estético. Aun más: es de temer que, desde el punto de vista «naranja», algo cursi y de mal gusto como Tres familias pueda adquirir más valor que el Hamlet de Shakespeare o la Antígona de Jean Anouilh, simplemente porque los patrocinios comerciales de su exhibición generan más ingresos.
El entusiasmo del orador que anunciaba la era de la «cultura naranja» como quien anuncia la llegada al Paraíso, no estaba, sin embargo, para reflexiones sobre conceptos tan abstractos como valor de uso o mercado. Pensé que él no había leído a Bolívar Echeverría, porque si lo hubiera hecho quizá no habría estado tan seguro de su receta milagrosa. Las prácticas sociales que llamamos culturales, dice nuestro filósofo, no forman parte del proceso de la producción, pero pueden ser la condición ineludible para su ejecución. Para no repetir el minucioso ejemplo que él usa, tomándolo de Malinowski, digamos simplemente que, en un pueblo no contactado de la Amazonía, ningún cazador saldrá a «producir» los bienes necesarios para su sostenimiento si antes no se detiene a decorar su rostro y su cuerpo como prescribe la tradición ritual. Esa actividad mágica tendiente a hacer favorable la jornada de caza no forma parte del proceso de producción propiamente dicho, pero es su condición ineludible. Y en nuestra propia sociedad, ninguna fábrica empezará su producción si no procede previamente a la bendición solemne del local y las máquinas, con invitados especiales, trajes a la moda, retórica con hipérboles infladas y champán.
Claro que el orador, ante una objeción como esta, habría aclarado que estaba hablando de las industrias culturales, e incluso podía asegurar, como algunos lo hacen, que todas las actividades culturales pueden ser tratadas como industrias (¿la poesía…?); pero, ya que he nombrado a Benjamin, vale la pena recordar sus reflexiones sobre la distancia inconmensurable entre las obras que exigen ser reproducidas sin dejar de ser únicas (un filme, por ejemplo, o un libro, o una grabación de música), y aquellas otras para las cuales cualquier tipo de reproducción es un proceso externo que viola su naturaleza y la desvirtúa (como una miniatura de la Venus de Milo hecha en plástico, cuya sola existencia da testimonio de la perversión de los valores estéticos en una sociedad enajenada). Si no tiene sentido negar la necesidad del apoyo estatal para el primer tipo de obras, puesto que no son mercancías rentables, resulta criminal permitir y alentar la producción del segundo tipo de obras pseudo-artísticas que no solo engañan al comprador desprevenido, sino pervierten el sentido estético de la sociedad.
El Estado tiene obligaciones concretas frente a la cultura y no puede escabullirse endosando a la empresa privada su tarea, bajo el amparo de la «economía naranja». Y entre tales obligaciones, la primordial es la de asegurar presupuestos adecuados para la producción cultural sin condicionamientos ideológicos. Tales presupuestos se justifican por sí mismos, aunque nunca puedan generar rédito alguno. Los efectos del quehacer cultural no se miden en dinero, sino en crecimiento espiritual de los individuos y de la sociedad en su conjunto; se perciben en el largo plazo como un aumento de conciencia para el cual no hay medición posible; se traducen en la vigencia u obsolescencia de valores. Por eso podríamos parodiar y actualizar la pregunta del orador aquel: ¿cuánto ha descendido en el Ecuador el nivel de conciencia ciudadana por la ausencia de las políticas culturales que debía haber formulado el Ministerio de Cultura?
Tiemblo al pensar que en muchos lugares del mundo, gobiernos deshumanizados y voraces adopten la «receta naranja» cuya aplicación banalizará los objetos culturales y terminará por matar la cultura. Rosa Luxemburgo decía que el capitalismo desemboca necesariamente en la barbarie: cuando reina la barbarie, el cadáver de la cultura yace insepulto, como el de Polinices, sobre una naturaleza muerta y agotada.

TOMADO DE:
Revista Rocinante
#131
Septiembre 2019