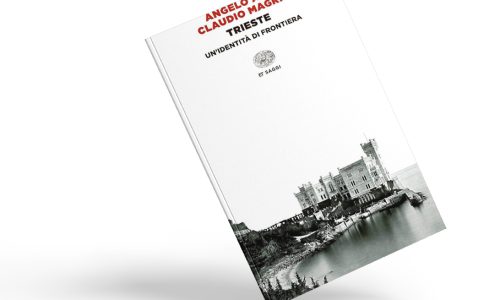- Clickultura
- 0 Comments
- 183 Views
¿Qué tenemos si unimos una novela rural inglesa, sus pasiones ocultas y su parte de brutalidad, con las novelas urbanas, mundanas y autocomplacientes de los años de entreguerras? La respuesta es fácil: La hija de Robert Poste. Dos mundos que raramente se encuentran, que más bien se evitan, pero que entran en contacto (ebullición más bien) para disfrute de los lectores
Veamos. La «hija de Robert Poste» (como se empeñan en llamarla los protagonistas de la novela, desdeñando su verdadero nombre, Flora) queda huérfana a la edad de veinte años. Ante lo escaso de la renta anual heredada decide vivir a costa de sus parientes. Para decidir con quiénes de ellos se instalará escribe una misiva a cada rincón de Gran Bretaña y espera a recibir los diversos ofrecimientos antes de tomar la decisión.
La última carta que envía es a una remota granja de Sussex llamada Cold Comfort Warm, precisamente el título original de la novela, habitada por unos parientes a los que no ha conocido hasta la fecha y que resultan los únicos que parecen aceptar su propuesta de acogerla bajo su techo. Pero el ofrecimiento llega envuelto en misterios que aún atraen más el interés de Flora. Ciertos derechos que le corresponden y alguna ofensa contra su padre parecen ser el origen de cierto sentimiento de culpabilidad hacia la joven al tiempo que se la teme.
Instalada poco después en la granja se encontrará con un panorama desolador. La casa es grande, descuidada y sucia. Sus familiares parecen más inclinados a la pendencia y la lucha por el poder de la granja que al trabajo en común. El ambiente opresivo, enrarecido y asfixiante viene presidido por Ada Doom, la tía de Flora, una extraña anciana, encerrada en su habitación, que tan sólo baja a las estancias comunes dos veces al año para llevar a cabo lo que denominan el “recuento”, una ceremonia, con tintes feudales, en la que la tía cuenta a los presentes para comprobar quiénes han muerto desde el último recuento.
Flora deberá enfrentarse a la palpable tensión sexual que parece alentar los movimientos de la mayoría de sus primos. El símbolo de esa represión sexual parece simbolizarse en una extraña planta, la parravirgen, a cuyo florecimiento se desatan las más bajas pasiones de la parte masculina de Cold Comfort Warm. Flora es una joven resuelta y dotada de una firme voluntad por lo que al poco de llegar decide tomar resoluciones firmes para cambiar el estado de las cosas enfrentándose incluso a la tía Ada si fuera necesario.
Si logra o no su objetivo y las artimañas que teje con tal fin quedarán de momento ocultos pues en ellas reside gran parte del interés de la novela. Bástenos saber que los actos de Flora se inspiran en su habilidad para diseccionar los verdaderos sentimientos de sus familiares, sepultados bajo una capa de bestialidad que el ambiente parece propiciar y en las sabias máximas recogidas en El sentido común de índole superior del Abbé Fausse-Maigre. Estas máximas son buena prueba del sentido crítico de la autora contra una literatura moralista aún pujante desde los tiempos victorianos.
Stella Gibbons publicó esta obra en 1932 después de haberse dedicado durante varios años al periodismo en el Evening Standard. De esta época conserva su habilidad para las frases directas y sencillas, su estilo desenvuelto y el ritmo trepidante de la acción. Pero, por encima de todo, Gibbons, destaca por su ironía irreverente. No creamos que esta cosmopolita mujer se pone de parte de Flora en su esfuerzo por civilizar el mundo rural y tenebroso que envuelve a la granja. Antes bien, donde su ironía brilla de manera más elegante y fina es precisamente cuando la emplea en poner en evidencia el mundo de las fiestas londinenses, su frivolidad, el papel de las mujeres en esos ambientes y las intrigas para conseguir un buen matrimonio (no necesariamente un buen marido).
La ironía y el humor de Gibbons se derrama en todas direcciones. Ridiculiza el primitivismo rural, pone en evidencia a sus contemporáneos, a los estirados intelectuales, a los predicadores, a quienes reprueban los métodos anticonceptivos, en fin, una lista interminable.

Y la ironía bien entendida comienza por uno mismo, así que Gibbons se pone a ello. En la dedicatoria del libro (a un ficticio caballero llamado Anthony Pookworthy, trasunto del novelista Hugh S. Walpole con el que la periodista mantuvo serias diferencias) afirma: “he empleado cerca de diez años de mi vida creativa en las tareas vulgares y carentes de sentido propias de los trabajos periodísticos. Sólo Dios sabe el efecto que semejantes ocupaciones habrán tenido en mi producción de verdadera literatura.” Pero la burla va un paso más allá y para facilitar que el lector encuentre aquellos pasajes que la propia autora considera más “literarios”, al igual que la guía Baedeker, señala con una, dos o tres estrellas los mejores párrafos, aquellos en los que su pluma brilla con luz propia; el resto habrá de suponerse mero esbozo de escaso interés.
Sus disparos alcanzan también al mundo intelectual del Londres de su época no quedando bien parados los miembros del Círculo de Bloomsbury o aquellos otros excéntricos que tratan de escandalizar a la sociedad con sus teorías o su conducta. Así, crea la figura de Myburg, escritor londinense residente temporal en un pueblo próximo a la granja que trata de cortejar a Flora y cuyas obsesiones sexuales le colocan de hecho al mismo o más bajo nivel que el de la mayoría de los rústicos aldeanos que le rodean y a los que desprecia.
Myburg está embarcado en la escritura de un libro sosteniendo una curiosa teoría sobre las obras de las hermanas Brontë. Según sus investigaciones, apoyadas en unas cartas recientemente descubiertas, el alcoholismo de Branwell no era sino una estratagema para ocultar el de sus hermanas. Con similar fin, las obras que él escribía se publicaban a nombre de las hermanas. Se cree que este personaje (y su perversa idea de las relaciones amorosas) es una burla sobre D.H. Lawrence pero sirve principalmente para conectar la trama de La hija de Robert Poste con Cumbres Borrascosas, obra con la que comparte numerosos elementos, salvo la mirada irónica e irreverente, claro está.
La Literatura parece, por tanto, uno de los principales nutrientes de esta novela ya que, igual que ocurre con el Quijote (no nos alarmemos, las distancias son evidentes), toma elementos de aquellos géneros que la autora desea ridiculizar y con su sentido del humor los pone al descubierto ridiculizándolos.
Esta obra pasa por ser una de las novelas más divertidas de la Literatura inglesa del siglo XX y su éxito inmediato llevó a Gibbons a una fama y reconocimiento de los que aún goza en los países anglosajones, pese a que no volvió a repetir semejante éxito con sus obras posteriores de similar estilo. Sin embargo, no creo que por divertida el lector deba esperar una comedia desenfrenada que levante carcajadas que entorpezcan la lectura. Más bien el divertimento vendrá de la mano de eso que algunos conocen como “humor inglés” y que aunque no sepamos definir nítidamente consiste, entre otras cosas, en combinar situaciones cotidianas con grandes absurdos, un generoso recurso a los juegos de palabras e ingenio, oponer nuestras ideas y costumbres al filtro de la ironía y, en definitiva, tomarnos un poco menos en serio.

Lo que Stella Gibbons no pudo vislumbrar fue que, pese a que su novela transcurre en un futuro próximo a la fecha de su publicación, la Inglaterra real de finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta viviría trágicas escenas bajo los bombardeos nazis que se llevarían por delante gran parte del mundo que describe. Los lectores actuales apenas pueden sentirse identificados con el ambiente recreado por Gibbons lo que no impide que saquen provecho de su lectura.
Impedimenta ha preparado una espléndida edición de esta novela con un breve prólogo y traducción de José C. Vales. Por lo general, un traductor debe pasar inadvertido (aunque entiendo que no todos opinarán del mismo modo) logrando que el lector apenas perciba que el texto que lee ha sido escrito en idioma diferente al que tiene ante sus ojos. Sin embargo, en ocasiones es preciso que el traductor (a veces también el editor) salga a la luz para aclarar determinados aspectos que, de otro modo, pueden resultar confusos o dificultan la comprensión y disfrute del texto. Por ejemplo, gran parte del humor de la novela reside en la elección de los nombres de sus actores o de los lugares. En este caso, Vales ha sabido aportar las pinceladas necesarias para lograr ese propósito, aclarando algunos juegos de palabras o precisando aspectos familiares para los lectores de su tiempo, no para los actuales, evitando un protagonismo que corresponde a un texto que, por otro lado, ha sabido traducir de un modo que Flora habría descrito con sus propias palabras como “encantador”.