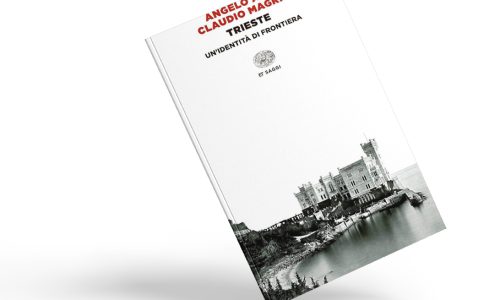- Clickultura
- 0 Comments
- 307 Views
El ojo humano es incapaz de distinguir esa infinitud de matices de la escala de grises que da sus primeros pasos en el blanco y boquea exhausta a la puerta del negro. Sin embargo, hay quien percibe y distingue esos matices y que es capaz de describirlos con precisión científica.
Edward Lewis Wallant no sólo les pone cuerpo y nombre, les inventa vidas, sino que los ha reunido a todos ellos en varios bloques de apartamentos ruinosos de un Manhattan multiétnico a cargo de un pobre diablo, Norman, el más gris de todos ellos, para mostrarnos cómo se asemejan nuestras vidas a las de estos desheredados de la esperanza cuando somos mirados por ojos ajenos.
En la sencillez de la trama apenas puede advertirse la fuerza de la novela. Norman Moonbloom es el encargado de tres edificios lastimosos. Su tarea consiste en cobrar el alquiler a los inquilinos y tratar de sortear todas sus peticiones administrando un magro presupuesto para reparaciones y mantenimiento. Que Irwin, el hermano de Norman, sea el dueño de la inmobiliaria propietaria de los edificios, que sea inmensamente rico y exitoso en los negocios y que haya decidido confiar por una vez en su hermano (aunque trate de vigilarle de cerca) no ayuda a la endeble posición de Norman.
Pero ¿quién es realmente el protagonista? Él mismo habría acogido con gusto la machadiana expresión “en el buen sentido de la palabra, bueno«. Frente a su hermano, Norman ha empleado el dinero de una herencia en una formación reglada algo caótica. Cualquier disciplina le ha atraído y acumula títulos variados y poco útiles en su actual quehacer. Su paso por diversos centros y titulaciones le ha mantenido apartado del mundo, inmune a todo contacto con la realidad. Pero ha llegado el momento de dar un paso al frente, de situarse bajo los focos de la vida, cuando ya ha entrado en la treintena y, con su buena fe, se embarca en su penoso oficio de agente inmobiliario.
Su principal ocupación consiste en visitar periódicamente a sus inquilinos para cobrar el alquiler en mano. En estas penosas visitas se asoma a cuartos sórdidos, infectos y malolientes, habitados por enloquecidos, irascibles y malvados vecinos que maldicen su suerte mientras tratan de sobrevivir en un mundo que les ha dado la espalda. Pero también conoce la impoluta limpieza de quien huye de la suciedad como vía de expiación, el esfuerzo de parejas que tratan de sostener una vida de engaño mutuo para conservar la vana ilusión de que todo lo vivido ha merecido la pena, que ha tenido un sentido.
Sin embargo, lo que une a todos los inquilinos, lo que actúa como conexión con Norman son las quejas por el estado de los inmuebles. Toda la tristeza de sus vidas parece condensarse en aspectos tales como un grifo que gotea, ascensores que no pasan la revisión técnica, cañerías reventadas o atascadas, ventanas que no cierran, un sistema eléctrico que pide a gritos su completa revisión, pequeños accidentes domésticos o paredes hinchadas y deformes que son una amenaza para la vida de los arrendatarios.
Wallant sabe transmitir la atonía de estas vidas, su tristeza plomiza, pero sin despreciarlas ni caer en el tópico. La riqueza de los personajes es sorprendente. Con breves líneas es capaz de trasladarnos el drama de Del Río, Paxton, Leni o Basellecci. En las escenas que Norman atisba, durante sus breves visitas, se encuentra la esencia de estas almas errabundas. Cada persona que se asoma a estas páginas goza de su personalidad, de su carga vital, por pequeño que resulte su papel en la novela.
Norman, abrumado por las demandas y exigencias de sus inquilinos desarrolla un complejo sentimiento que le lleva del odio (¿reclamaban igual ante el anterior agente?¿creen realmente que es capaz de solucionar cuanto le piden?¿por qué le hacen partícipe de sus vidas, le cuentan sus penurias y le creen algo que no es?) a la empatía y al fantasioso proyecto de arreglar todos y cada uno de los desperfectos, abrillantar los suelos, pintar las paredes, cambiar las tuberías y devolver el esplendor y la dignidad a sus tres edificios.
Y hay dos elementos que van inclinando la balanza del lado de la promisión, de la visión salvífica. Por una parte, la muerte del hijo de Sherman y Carol, resultado de una relación frustrada que se mantiene sólo por el amor al hijo y que golpea a toda la comunidad. Por otra, la pérdida de la virginidad con Sheryl, hija de otro inquilino que le convierte en un nuevo hombre, más libre de temor y timideces convencionales.
Poco a poco va madurando la rebelión en el cerebro de Norman. Los lamentos hacen mella en su bondadoso carácter, en su débil posición laboral. Busca en su interior la reserva de fuerzas suficiente para sacudirse el cansancio, el hastío y la distante indiferencia que siente por los problemas ajenos y que siempre ha dominado su vida.
Trata de sintonizar con su infancia visitando su ciudad natal, los paisajes en que vivió, la ventana desde la que se asomaba al mundo para comprenderlo. Pero no es en su pasado donde encontrará el manantial del que alimentar su revuelta sino en los propios inquilinos, en ellos hallará la fuerza que precisa, encarnada en la Trinidad de la Supervivencia que toma prestada de Sugarman, su inquilino vendedor de golosinas en la red de cercanías de Nueva York: Coraje, sueños y Amor. Sin ellas un hombre se precipita a la insulsa existencia de quien no tiene motivos para haber nacido ni para seguir viviendo.
Y es a partir de este momento cuando la impermeable vida de Norman parece hacerse más real y porosa, sensible a las penalidades ajenas, a sus miserias y alegrías, a sus vanas esperanzas. En su treintena, asume el papel de redentor y arrastra en su afán al empleado a su servicio, Gaylord, un negro de avanzada edad protestón y escéptico y al fontanero Bodien, un chapuzas de dudosas habilidades; dos apóstoles atípicos y poco ejemplares, más convictos que voluntarios. Wallant nos ahorra el último capítulo de este drama bíblico, la Pasión y muerte, la derrota, o quién sabe, la victoria sobre la muerte, con un final en suspenso.
Pero en Los inquilinos de Moonbloom (igual que en toda buena Literatura) tan importante es lo que se cuenta como el modo en que se hace, y es en este aspecto en el que la novela resulta sorprendente, un hallazgo que reconcilia con el arte de narrar, con la palabra escrita, sin que la brillante traducción de Miguel Martínez-Lage haga perder un ápice de la fuerza del texto.
Pocas imágenes y lugares comunes encontrará el lector de Los inquilinos de Moonbloom. La fuerza visual de sus metáforas, su frescura y originalidad dan prueba del talento de un autor del que en España sólo se ha publicado la presente novela, de un total de cuatro obras (dos de ellas publicadas póstumamente, incluyendo esta novela aquí comentada) en una breve vida frustrada a los treinta y seis años.
Es de esperar que Libros del Asteroide publique la restante obra de Wallant para dar a conocer mejor a este autor en nuestro país tan necesitado de obras en las que se combina el dramatismo con el humor en sabias proporciones, que ilustra cómo afrontar un tema moral sin caer en el ridículo y que nos abre el interrogante de cómo es posible que esta novela permaneciera inédita en nuestro país y si aún nos aguardan sorpresas igual de agradables.
Muchos se sorprenderán del relativo desconocimiento de este autor y se mostrarán escépticos ante las cualidades literarias de la obra. Pero no es de extrañar. Wallant se instaló por un tiempo en un edificio similar a los que describe para captar mejor la esencia de esa vida en la que los olores pasan de puerta en puerta, donde el papel de las paredes es sólo un pegote irreconocible al que te puedes quedar pegado y donde los tabiques parecen sostenerse por mera piedad. Por ello, los personajes de esta novela son, al tiempo, tan reales como entrañables, tan creíbles como humanos. Y por ello, podemos sentir un leve escalofrío cuando comenzamos a conocerlos y a comprender que tal vez otros vean en nosotros esa grisura igualitaria, que tal vez no seamos más que inqulinos de la vida como nos recuerda Rodrigo Fresán en su acertado prólogo y que, homenajeando el mesianismo de Norman Moonbloom, nuestros días estén contados.