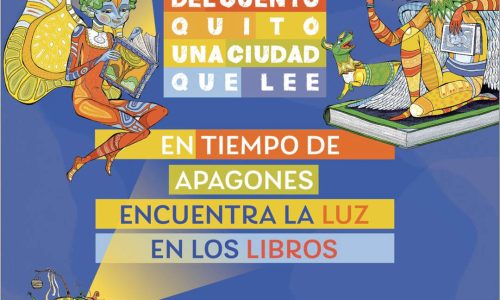- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 209 Views
Pretender cartografiar la literatura latinoamericana de lo que llevamos de siglo es absurdo. Sin embargo, hacerlo es una reivindicación de la calidad y diversidad de un presente literario que vale la pena leer.
Al elaborar un mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI, se dan por hecho tres supuestos: que Latinoamérica existe, que se sigue escribiendo y leyendo lo que sea que entendamos por literatura, y que es posible cartografiar la producción escrita del continente. Parecen obviedades, pero ya no lo son tanto si recordamos que inauguramos el siglo con el aviso de que la categoría de latinoamericano ya no era válida para la literatura de la región, incorporada de manera natural –es decir, comercial– a la literatura mundial, en la que cualquier especificidad social o estética resultaba un resabio de un pasado lejano.
Lo mismo sucede con el segundo supuesto: en un contexto en que cada vez se extiende más cierto ánimo catastrofista que sentencia la muerte de la literatura, asesinada, según tales plañideros, por la “cultura de la cancelación”, leer el presente literario significaría danzar con fantasmas, lo que no deja de resultar sugerente. Es un hecho que la cultura literaria no es la misma que la de hace cuarenta años, pero es esta transformación, precisamente, la que delata su vida. La relación entre cultura y sociedad nunca ha sido estática, y que ahora haya cambiado confirma que ambas siguen dialogando, a veces a los gritos, es verdad, pero dialogando al fin y al cabo. De hecho, más que como un tiro de gracia al hecho literario, las exigencias de relecturas y reescrituras del presente bien podrían verse como una etapa más de la vanguardia que, por incorporada que esté a la tradición, sigue anunciando con bombo y platillo que arrasa todo a su paso, cuando en realidad más bien prepara el terreno para la literatura por venir. Aun así, incluso si los catastrofistas tuvieran razón, la literatura, desde su vaga creación en una cueva alrededor de una fogata o en una tarde ociosa en una plaza de pueblo, siempre ha estado muriendo. Y la muerte es la condición necesaria para la resurrección.
Mucho más cuestionable resulta el tercer supuesto, y mejor digámoslo de una vez: es absurdo pretender cartografiar la literatura latinoamericana de lo que llevamos de siglo; este ejercicio debe leerse como la confesión de esa imposibilidad. Pero hagámoslo. Queda la cuestión de decidir de qué manera fracasar: ¿es genuino abandonarse al capricho personal o tendrían que tomarse en cuenta los consensos críticos sobre determinadas obras? ¿Deben privilegiarse los libros en que lingüística o temáticamente destaquen las particularidades de cada país o, por el contrario, los que tengan una vocación más universal, por no decir neutra? ¿Hay que restringirse a las principales corrientes (autoficción, literatura de la violencia, memoria histórica, literatura queer, por citar cuatro ejemplos), o preferir a los autores imposibles de categorizar? ¿Se lee literatura latinoamericana para entender la actualidad de la región o por el simple placer de leer literatura? ¿Tendrían que tener más peso los nombres consagrados –y por tanto evidentes– o habría que ceder a la provocación e incorporar autores más atrevidos o noveles que no suelen figurar en esta clase de listas? Supongo que estas preguntas no merecen una respuesta enfática, sino más bien conciliadora.
A los problemas que supone toda selección, además, hay que agregar la evidencia de que nadie puede leer todo lo escrito en Latinoamérica (no he leído ningún libro paraguayo publicado en los últimos veinticinco años, por ejemplo), que lo que se lee está condicionado por la triste circulación de la industria editorial y por las preferencias y prejuicios propios, y que, para acabar pronto, desde el momento en que en este mapa la literatura queda reducida a la narrativa, el ejercicio ya resulta fallido.
Sin embargo, este fracaso es también una reivindicación: por su calidad y por su diversidad, vale la pena leer el presente literario latinoamericano (lo que se pueda leer de él, en su vastedad y complejidad). Y esa invitación a leerlo, para la que se brinda una mínima guía, es el único objetivo de este mapa. Me gustaría insistir en que este mapa parece imposible de elaborar, sobre todo porque el territorio que describe está en perpetuo movimiento y porque podría cambiarse la mayoría de los nombres en cada país, y seguiría siendo igual de (in)válido. Más que un mapa, entonces, sería mejor hablar de una mirada a un paisaje que nunca se está quieto y que, gracias a su inestabilidad, sigue significando. Allí está el territorio en espera de ser cartografiado, pero por cada lector.
***
Si no puedes ver el mapa interactivo, haz clic aquí.https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1oPnp4PFRb280FaOtHEi4tYnbMVtyxXg&ehbc=2E312F
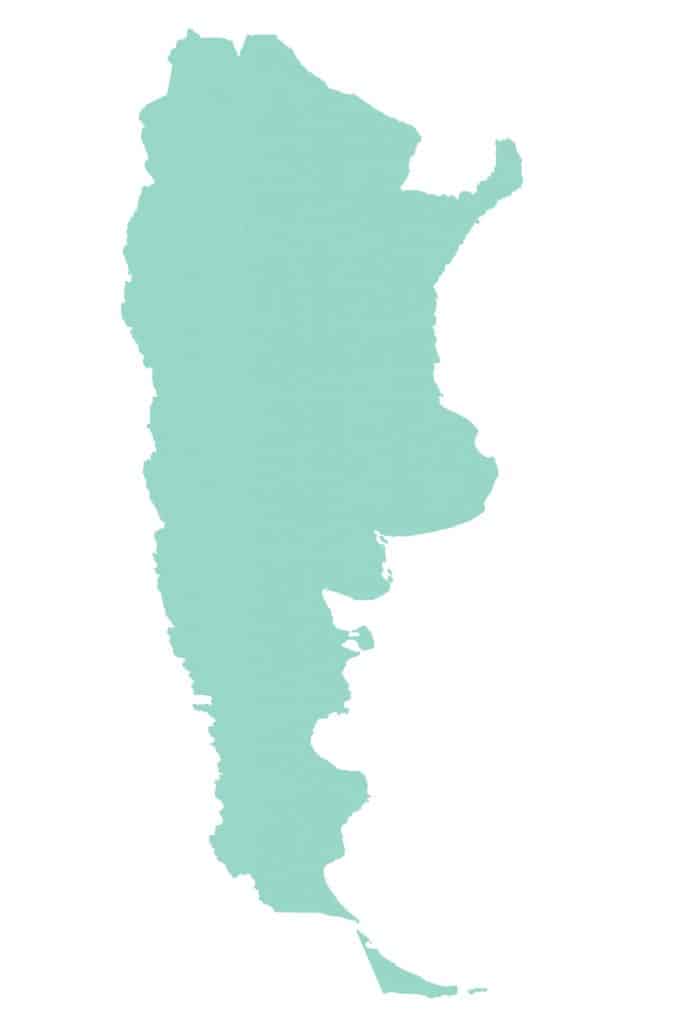
Argentina
La literatura argentina de este siglo interroga al país y se interroga a sí misma mediante la creación de nuevos lenguajes y la renovación de géneros que parecían agotados. Saltando del centro a la periferia y de la herencia más culta a las expresiones populares, con un pie en su tradición y otro en lo desconocido, Argentina no para de reescribirse y de reinventarse. Detrás hay una historia oscura, el presente se confunde con una crisis permanente y el futuro es más incierto que nunca, y en la conjunción de estos tres tiempos la literatura crea realidades y fantasías que exceden a la nación que contienen.
Rabia (2004), de Sergio Bizzio. Un albañil habita clandestinamente la residencia en la que su pareja trabaja como sirvienta, y no pasa nada, salvo la paranoia, la lucha de clases, el engaño y el resentimiento.
El año del desierto (2005), de Pedro Mairal. Distopía basada no en apocalipsis nucleares o ecológicos, sino en la historia argentina, concretamente en la crisis de 2001.
El trabajo (2007), de Aníbal Jarcowski. La precariedad laboral va de la mano con la violencia de género en esta novela, y en este mundo, con lo que se forma un documento realista y performativo.
La virgen cabeza (2009), de Gabriela Cabezón Cámara. Novela que, a ritmo de cumbia villera y con los léxicos plebeyos de un país que se concibió europeo, redescubre el cuerpo como espacio de gozo y resistencia.
Pájaros en la boca (2009), de Samanta Schweblin. Cuando parecía que el cuento fantástico argentino ya no daba para más, Schweblin lo reactualizó a través del empleo original del extrañamiento y el absurdo.
Chicas muertas (2014), de Selva Almada. Crónica que investiga tres feminicidios en el interior de Argentina, y que se convierte en instrumento de denuncia mientras explora los límites del género.
Los diarios de Emilio Renzi (2015-2017), de Ricardo Piglia. Quizás la obra cumbre de Piglia, en que la literatura y la vida se confunden y enriquecen mutuamente.
Las cosas que perdimos en el fuego (2016), de Mariana Enríquez. Cuentos oscuros y deslumbrantes mediante los cuales Enríquez demuestra que el presente argentino es un relato gótico que acaba mal.
Black out (2016), de María Moreno. Cruel autobiografía alcohólica y retrato de una época en que el barroco de la mejor Moreno desafía el idioma para encontrar su incómoda verdad.
Tres truenos (2021), de Marina Closs. Ya sea mediante el alemán enfrentado al español, el guaraní que pervive con la realidad que designa o el idioma del erotismo, Closs ahonda en los misterios de la lengua mediante el extrañamiento y el asombro.

Bolivia
En el último cuarto de siglo, la literatura boliviana, tradicionalmente aislada de los grandes movimientos del continente, se ha incorporado a la literatura latinoamericana e incluso ha marcado tendencia en la popularización de géneros tan en boga como las distopías o la ciencia ficción. Al menos en lo que se refiere a los libros que circulan fuera del país, la literatura boliviana se ha apartado de los grandes cambios sociales que han sacudido al país en el presente siglo, y si bien la literatura de ninguna manera tiene la intención de interpretar la actualidad de su país, es llamativo el contraste con otras literatura vecinas, como la peruana, obsesionadas con reflexionar sobre la realidad social y política. Finalmente, son estas diferencias las que enriquecen la contemporaneidad de la literatura latinoamericana, que lo mismo imagina el fin del mundo que un mundo mejor.
El lugar del cuerpo (2009), de Rodrigo Hasbún. En uno de los ejemplos más acabados del minimalismo latinoamericano, se narra una desgarradora historia de abuso dentro de la familia.
Norte (2011), de Edmundo Paz Soldán. De la locura a la búsqueda de las raíces, del desarraigo al reencuentro consigo mismo, tres miradas sobre la migración latinoamericana en Estados Unidos.
De kenchas, perdularios y otros malvivientes (2013), de los hermanos Loayza. Tratado lingüístico del español boliviano, escrito con el regocijo de quien paladea la propia lengua, esta novela fraterna cuenta la llegada de una campesino a la gran ciudad.
Ustedes brillan en lo oscuro (2022), de Liliana Colanzi. La imaginación apocalíptica de Colanzi encuentra en estos cuentos, de una eficacia meditada, su forma perfecta.
Tierra fresca de su tumba (2021), de Giovanna Rivero. Sin ningún eje común más que la capacidad de narrar, estos cuentos reivindican la libertad del género de apuntar hacia todas partes siempre y cuando el hechizo de una buena historia esté presente.

Centroamérica
Pocas historias más tristes que la centroamericana, que bien puede verse como una sucesión de violencias –la política, la delincuencial, la migratoria–, todas ellas atravesadas, además, por otras violencias, como la de género o la racial. Bajo este panorama sombrío, sin embargo, late una cultura riquísima que ha hecho de la literatura un acto de denuncia y de resistencia, de juego y de reflexión. Como cualquier otra, la literatura centroamericana, en este caso circunscrita a Guatemala, El Salvador y Costa Rica, disecciona la realidad de la región y a la vez dice más de una verdad sobre cualquier ser humano.
El más violento paraíso (2001), de Alexánder Obando. Excesiva, fantástica, delirante, esta novela está compuesta por una colección de visiones y pesadillas que trascienden todo tiempo y todo espacio, y supuso una ruptura definitiva en la literatura costarricense.
Memorias (2003-2005), de Ernesto Cardenal. El poeta y sacerdote nicaragüense cuenta en tres tomos su apasionante vida, desde el llamado de su vocación mística hasta la fundación de su pequeña utopía cristiano-revolucionaria en la isla de Solentiname.
Donde no estén ustedes (2003), de Horacio Castellanos Moya. Como en todas las novelas del autor, un grupo de personajes expulsados de El Salvador, traicionados por los ideales en que creyeron, erran por el mundo carcomidos por la decepción y el rencor.
El diablo sabe mi nombre (2008), de Jacinta Escudos. Hay pocas imaginaciones tan fértiles, disparatadas y naturales como la de Escudos, como lo muestran estas ficciones breves.
El boxeador polaco (2008), de Eduardo Halfon. Casi como un tema musical, los conmovedores cuentos de este volumen se estructuran, cada uno de manera distinta, alrededor de la forma en que el abuelo del narrador sobrevivió a los campos de concentración nazis.
El material humano (2009), de Rodrigo Rey Rosa. Con los recursos de la ficción y la no ficción, mezclando la cotidianidad del diario y el horror de la historia, el narrador resuelve un misterio familiar en el archivo que condensa el horror de las guerras guatemaltecas.
Mujeres en la alborada (2018), de Yolanda Colom. La conmovedora y reflexiva autobiografía guerrillera de una mujer, desde que decide integrarse al movimiento armado guatemalteco hasta la llegada de la paz.
El verbo J (2018), de Claudia Hernández. Un personaje se ve obligado a emigrar de El Salvador hacia Estados Unidos para poder vivir su verdadera identidad de género, aunque encontrará que tras la huida de la violencia encontrará nuevas formas de sometimiento.
Días del Olimpo (2019), de Miguel Huezo Mixco. Tras la firma de las Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla, un grupo de jóvenes pasa sus noches en la primera discoteca gay de San Salvador, con la esperanza de, por fin, haber dejado la historia detrás.
Tongolele no sabía bailar (2021), de Sergio Ramírez. La tragedia del sandinismo sirve de trasfondo a esta novela de intrigas y espionaje, que tiene lugar durante la rebelión popular en contra de la dictadura de Daniel Ortega.
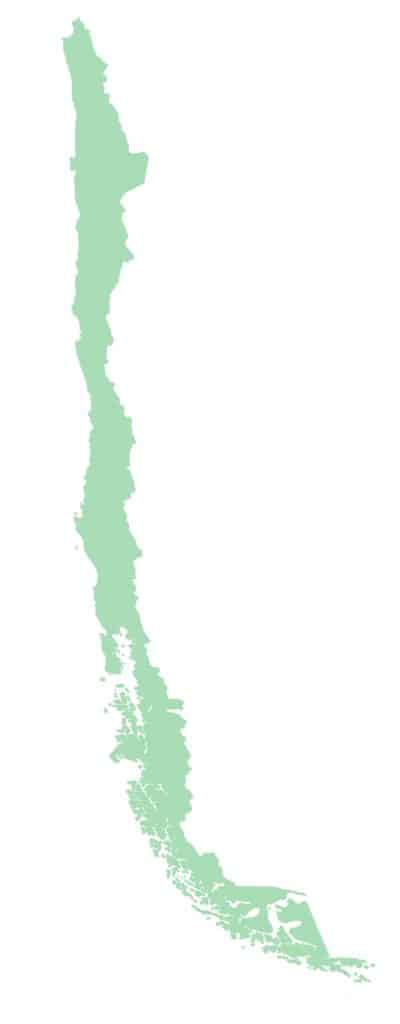
Chile
En el país de los poetas, también se escribe prosa. La literatura chilena sigue reflexionando sobre las derivas éticas de la dictadura y asimismo explora aspectos más relacionados con la intimidad, como la familia o la enfermedad. En sus mejores momentos, estos extremos se tocan, ya sea en el cuerpo, que se redefine como un espacio de placer y de subversión, o en el ejercicio social y personal de la memoria. En el país en que se inventó el neoliberalismo, la literatura propone otras formas de imaginar.
Poste restante (2001), de Cynthia Rimski. Viaje de regreso a un origen casi legendario, tanto que ya no existe, como descubre Rimsky al partir de Chile a Ucrania en busca del pueblo del que huyeron sus antepasados.
2666 (2004), de Roberto Bolaño. Novela total sobre el horror latinoamericano, que marca el final de una época literaria y el inicio de otra, cuyas sombras todavía tanteamos.
Adiós, mariquita linda (2004), de Pedro Lemebel. Contra la prosa utilitaria y la realidad gris del Chile de las dictaduras, el estilo barroco, melodramático y musical de Lemebel reivindica el erotismo y la disidencia.
Caja negra (2006), de Álvaro Bisama. Diccionario delirante, rompecabezas absurdo y homenaje a los subproductos tan absurdos de la cultura pop que lo mismo podrían pasar por arte experimental, Caja negra es un basurero verbal construido con obras y autores que desgraciadamente no existieron.
Correr el tupido velo (2009), de Pilar Donoso. Desoladora carta de amor al padre y también un largo reproche por haberla convertido en uno más de sus personajes, Pilar Donoso escribió un libro tremendo y oscuro, pues solo pudo escapar del universo de su padre, el novelista José Donoso, mediante el suicidio.
Missing (2009), de Alberto Fuguet. Crónica vertiginosa en la que el narrador parte a Estados Unidos en busca de un tío desaparecido y –atención: spoiler– lo encuentra, lo que resulta aún más enigmático.
Formas de volver a casa (2011), de Alejandro Zambra. La voz de los hijos que crecieron en dictadura, sin épica y sin culpa, configura esta novela que busca reconciliarse con un pasado que el autor no construyó y que sin embargo no puede evadir.
Sangre en el ojo (2012), de Lina Meruane. Con un estilo preciso, casi obsesivo, Meruane narra un padecimiento ocular y convierte la monótona evolución de una enfermedad en un relato fantástico.
La dimensión desconocida (2016), de Nona Fernández. Poderosísima novela de no ficción en la que la memoria sobre la dictadura se convierte en literatura, y viceversa.
Kintsugi (2018), de María José Navia. Novela en cuentos que muestra la ruptura de una familia y las formas que encuentra para reconstituirse a pesar de las heridas, o incluso gracias a ellas.

Colombia
Del conflicto armado más antiguo de Latinoamérica al suicidio de un hijo, hay mucha muerte en la literatura colombiana. La literatura, en una paradoja que solo a ella le es posible, da cuenta de esa muerte al tiempo que está llena de vida. De una forma u otra, algunos de forma sutil y otros con una crudeza necesaria, cada uno de estos libros clama, presagia y exige lo que la sociedad colombiana ha logrado en los últimos años: reconciliación.
La multitud errante (2001), de Laura Restrepo. Novela que gira en torno a los desplazados por el conflicto armado, en el contexto de un país en que la violencia se convirtió en el único hogar de buena parte de la población.
El desbarrancadero (2001), de Fernando Vallejo. Lamento por la muerte del hermano y carta de odio a Colombia que combina una ira desenfrenada con un amor salvaje por lo que merece ser amado.
Los ejércitos (2007), de Evelio Rosero. Aquí ya no hay guerrilla, paramilitares, ejército o narcotráfico, sino sólo una violencia sin nombre que destruye, con su rostro terrible, un pequeño pueblo y un país inmenso.
Lo que no tiene nombre (2013), de Piedad Bonnett. Relato de duelo por la muerte del hijo en que la madre intenta, por medio de las palabras, rescatar algo de vida; y lo logra.
Un mundo huérfano (2016), de Giuseppe Caputo. En una casa casi mágica, un hijo sobrevive con su padre a la pobreza mediante el cuidado mutuo y el descubrimiento del erotismo.
Criacuervo (2017), de Orlando Echeverri Benedetti. De Alemania a la Guajira, una novela tan simple como extraña que narra la sorpresa de dos hermanos al ir descubriendo su destino.
La perra (2017), de Pilar Quintana. Nouvelle perfecta centrada en la vida de una mujer que intenta resistir en un mundo obstinado en irla matando poco a poco.
Volver a comer del árbol de la ciencia (2018), de Juan Cárdenas. Un libro de cuentos que dispara hacia todas partes y cuya fantasía desbordada constituye una meditación original sobre Colombia y sobre la literatura.
El asedio animal (2021), de Vanessa Londoño. Con un estilo crudo que no descarta lo poético, Londoño construye una novela alrededor de vidas y cuerpos mutilados que insisten en renacer.
Sofoco (2021), de Laura Ortiz Gómez. Nueve cuentos en que los personajes convierten a la ternura en táctica de supervivencia en medio del horror colombiano.

Cuba
La literatura cubana contemporánea es un misterio para mí. En su inmensa mayoría, lo que sabemos de ella se reduce a la literatura del exilio, cuya circulación, además, por no tener un centro editorial natural, resulta accidentada. Salvo por dos o tres nombres con permiso de exportación del régimen, casi no se sabe nada de lo que se escribe en la isla. Encima, pocos escritores como los cubanos están condenados a tratar un solo tema: Cuba y la revolución, incluyendo su decadencia y su diáspora. Pero en sus mejores obras, la literatura cubana trasciende la mera crítica a la dictadura y se convierte en una meditación sobre la posibilidad de ser en medio de toda clase de totalitarismos.
De modo que esto es la muerte (2002), de Ronaldo Menéndez. La Cuba del periodo especial aparece representada en estos cuentos en toda su grotesca crueldad, y los personajes, desesperados por sobrevivir, no se dan cuenta de que son simplemente carne para alguien más.
Cien botellas en una pared (2002), de Ena Lucía Portela. Ubicada en La Habana de los noventa, con la caída del bloque socialista como fondo, una aspirante a escritora intenta abrirse paso en los círculos artísticos más marginales.
La forza del destino (2004), de Julieta Campos. Novela descomunal que narra cinco siglos de historia cubana a través de una multitud de voces y miradas.
La fiesta vigilada (2007), de Antonio José Ponte. Convertido en el último habitante de las ruinas de la Habana, un escritor ve declinar la fiesta que alguna vez fue la ciudad mientras padece los mecanismos de censura del castrismo.
La ninfa inconstante (2008), de Guillermo Cabrera Infante. Aunque sea su novela más convencional, casi unas memorias, en esta obra póstuma perviven la brillantez lúdica y la fascinación idiomática que son la marca de la casa.
Nunca fui primera dama (2008), de Wendy Guerra. A través de tres generaciones de mujeres, con una ironía vital, se narra la historia de la Cuba revolucionaria.
La tribu (2017), de Carlos Manuel Álvarez. Una exbailarina del mítico Tropicana que acaba sus días en un basurero o el retorno glorioso de un beisbolista que triunfó en Nueva York son dos de los varios retratos que conforman un conmovedor mosaico de la vida en Cuba.
El hijo del héroe (2020), de Karla Suárez. Extraordinaria novela que ahonda en la Guerra de Angola, con la que Castro intentó llevar la revolución cubana a África.
La tiranía de las moscas (2021), de Elaine Vilar Madruga. Fábula desconcertante e insólita que cuenta, mediante un realismo mágico revitalizado en una reconocible tiranía tropical, la caída en desgracia de una familia.
La isla oculta (2023), de Abraham Jiménez Enoa. Un conjunto de crónicas que, sin estridencias, cuentan la Cuba que no figura en las noticias ni en las consignas, como la de la ola de suicidios, la homofobia y las minorías religiosas.
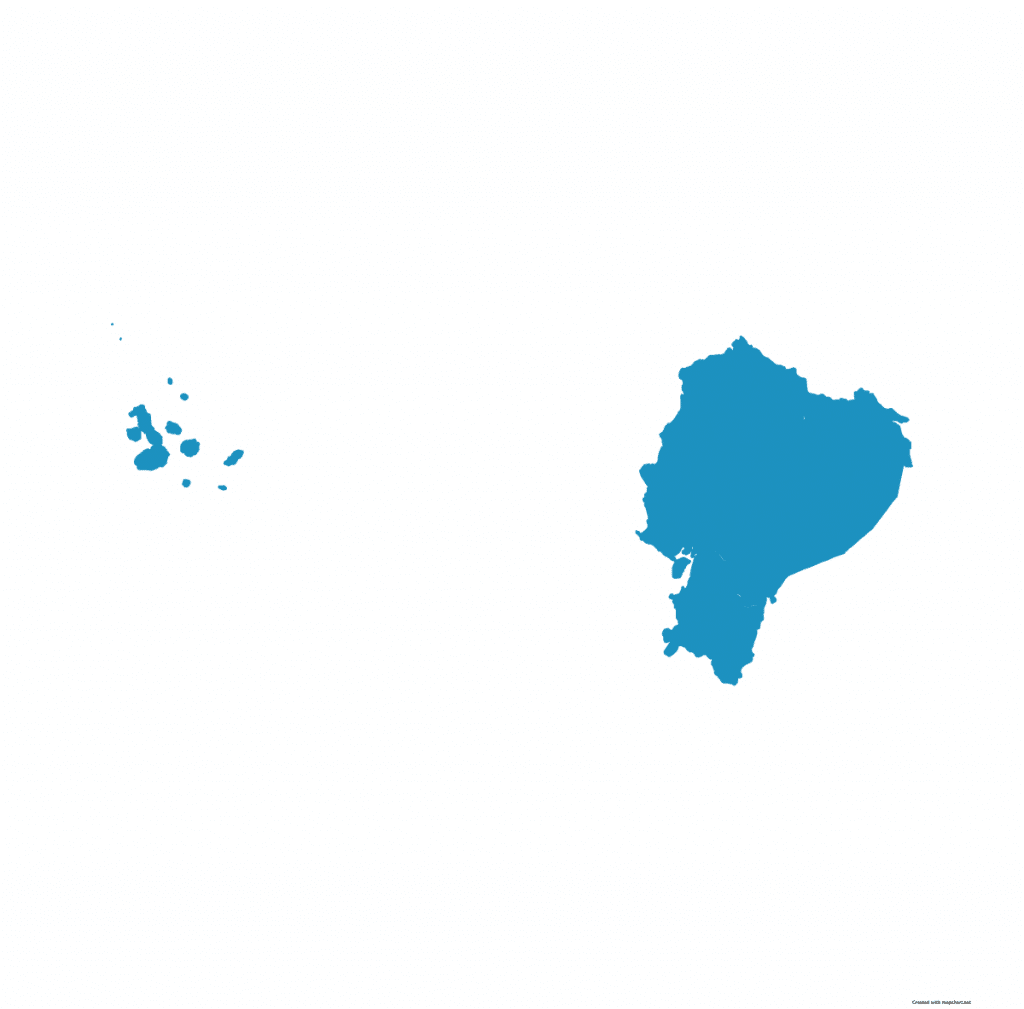
Ecuador
Si en el siglo pasado la literatura ecuatoriana permaneció, salvo un par de excepciones, como una de las más desconocidas del continente, en los últimos años irrumpió con una potencia fructífera y se ha impuesto con una de las más experimentales y de mayor calidad, con lo que se confirma, además, que ambas cualidades pueden ir de la mano. Resulta difícil relacionar libros tan imaginativos y perturbadores con la idiosincrasia del país andino, pero ya es posible hacerlo, pues un puñado de obras han reinventado a Ecuador como una de las tierras más propicias para las literaturas de irrealidad.
Pelea de gallos (2018), de María Fernanda Ampuero. Soberbio libro de cuentos en que el terror a veces es un género fantástico y otras, desesperantemente realista.
Mandíbula (2018), de Mónica Ojeda. Tecnología y salvajismo, literatura de género y teoría académica, gótico clásico y perversión son algunos de los binomios que con toda naturalidad mezcla Ojeda en su obra, en este caso alrededor de un colegio del Opus Dei.
La primera vez que vi un fantasma (2018), de Solange Rodríguez Pappe. Hay muchos fantasmas en estos cuentos, pero no solo de los que recorren hoteles abandonados, sino de los que se acumulan con los años y nos susurran de noche.
Nuestra piel muerta (2019), de Natalia García Freire. Un estudio tan detallado de la familia y la intimidad en una casa en decadencia debajo de la cual, a pesar de las apariencias, late la vida.
Volcánica (2019), de Sabrina Duque. Duque partió a Nicaragua con la intención de escribir una crónica de sus volcanes, pero en el camino le estalló una revolución; durante la escritura, se dio cuenta de que ambos temas en realidad eran el mismo.

El Caribe
Más allá de Cuba, la literatura caribeña se confunde con un estilo y una actitud frente a la realidad. Lo que en otras latitudes exige un tratamiento solemne y relamido, en el Caribe se hace de manera lúdica y jovial. La prosa caribeña demuestra que es posible tratar los grandes temas de la literatura y escribir denuncias de todo tipo a ritmo de salsa, trap o reguetón, en un barroco voraz que incorpora toda expresión que encuentra a su paso. Esta literatura encuentra su armonía en el exceso, y exprime la lengua española hasta agotar sus significados una vez que se ha jugado virtuosamente con sus significantes. Tristemente, una de las literaturas más logradas y combativas de la lengua es también una de las más desconocidas para la mayoría.
Sirena Selena vestida de pena (2000), de Mayra Santos-Febres. Sensual, lúdica y lúbrica, sonora y llena de vida, la novela cuenta las andanzas de una mujer trans que salta de isla en isla para encontrarse a sí misma.
La muerte feliz de William Carlos Williams (2015), de Marta Aponte Alsina. Biografía novelada o más bien novela biográfica sobre Raquel Helena Hoheb, una de las pintoras latinoamericanas más importantes del siglo XIX y madre del poeta William Carlos Williams, cuya vida errante bien puede leerse como una metáfora de Puerto Rico.
La mucama de Omicunlé (2015),de Rita Indiana. La potencia verbal de Indiana construye una novela política envuelta en santería, electromerengue, travestismo y erotismo.
Lo que trajo el mar (2017), de Frank Báez. Un libro auténticamente caribeño seguramente será un libro híbrido, y este lo es: entre el cuento, la crónica y la estampa autobiográfica, Báez rescata episodios karatekas de su infancia, viaja por las islas del Caribe y rememora sonidos, sabores y lecturas.
Chapeo (2021), de Johan Mijail. Manifiesto, novela y delirio a través de una errancia por Santo Domingo, con el fin de destruir el “régimen heteroblancociscolonial” y resucitar “los cuerpos y las cuerpas que fueron lanzados al mar”, Chapeo es maravilloso.

México
Con fascinación y espanto ante la realidad del país, los escritores mexicanos ahondan en el horror del presente, intentan entender el lugar que ocupan como personas en un contexto degradado, reivindican la posibilidad de lo íntimo, y oscilan entre abandonarse al enloquecedor espectáculo de lo inmediato o evadirse a la imposible torre de marfil. Huérfanos de los grandes nombres que con el peso de sus letras dictaminaban todo lo que ocurría en la literatura mexicana, los narradores mexicanos del siglo que corre son más libres que nunca, eligen la tradición que les venga en gana, escriben sin un modelo y sin un tema obligatorios, y releen el pasado con gozo y desparpajo, decididos no solo a crear una nueva literatura, sino a cambiar la forma en que se lee la ya escrita. La consecuencia evidente de esto es una rica variedad de propuestas que no crean un relato unitario, sino un coro de voces que responde a un país que se sabe y quiere cada vez más diverso.
El último lector (2004), de David Toscana. La sequía de la realidad y la fantasía de la ficción se mezclan de manera delirante, absurda y trágica en un pueblo en que dejó de llover y en donde ya nadie visita nunca la biblioteca, salvo el último lector.
Papeles falsos (2010), de Valeria Luiselli. Crónicas-ensayos en que reluce la delicadeza y curiosidad de Luiselli, quien lo mismo se enferma en Venecia, pedalea la colonia Roma que ensaya con la palabra saudade.
Canción de tumba (2011), de Julián Herbert. Con una prosa contenida que, paradójicamente, aprovecha la expresividad de las palabras, Herbert narra la muerte de su madre y rememora las duras circunstancias de su infancia, sin ceder nunca a la autocompasión.
El cuerpo en que nací (2011), de Guadalupe Nettel. Autobiografía precoz que narra el descubrimiento del mundo de una niña con problemas de visión y que, como toda autoficción lograda, aporta una interpretación personal del mundo que le tocó vivir.
La ternura caníbal (2013), de Enrique Serna. Pocos cuentos más vivos que los de Serna, en los que la frescura del lenguaje, el carisma de los personajes y la estructura perfecta que exige el género crean pequeñas piezas maestras en las que la inteligencia desemboca en la carcajada.
Anatomía de la memoria (2014), de Eduardo Ruiz Sosa. La toma de Culiacán por la guerrilla de Los Enfermeros es la excusa para construir esta portentosa novela clásica, experimental y poética que se lee con el mismo placer melancólico con que se rememoran los sueños perdidos de la juventud.
Había mucha neblina o humo o no sé qué (2016), de Cristina Rivera Garza. La relectura, cuando es original y creativa, se convierte en una escritura propia; tan es así que, al revisitar a Rulfo, Rivera Garza escribió una crónica de viaje y un ensayo sobre su Rulfo, sólo de ella pero también de todos.
Temporada de huracanes (2017), de Fernanda Melchor. Proeza narrativa que mediante una voz potente y una frase larguísima, al tiempo que crea una nueva lengua basada en el español popular de México, retrata las muchas violencias del México contemporáneo.
El vértigo horizontal (2018), de Juan Villoro. La desmesura de la ciudad de México se complementa con la curiosidad de Villoro, quien pone lo mejor de su estilo aforístico, ingenioso y erudito al servicio de la exégesis y vivencia de la ciudad.
Casas vacías (2019), de Brenda Navarro. Novela narrada a dos voces –la de una madre a quien le robaron a su hijo y la de la mujer que lo roba para criarlo como propio– que indaga en la pérdida y la fatalidad, pero que también cree en la redención.

Perú
En Perú, el Estado nunca tuvo que rendir cuentas por los graves crímenes cometidos durante el “conflicto armado interno”, y acciones aberrantes, como la violencia sexual que el ejército empleó como arma de guerra contra la guerrilla de Sendero Luminoso, siguen sin ser juzgadas. Esta incapacidad de enfrentar el pasado reciente, además de envenenar la política peruana, provoca que la literatura priorice la reflexión sobre este periodo sanguinario y sobre el trasfondo social que lo generó, como el racismo o la explotación descontrolada de los recursos. A pesar de ello, la literatura peruana busca escapar de la obsesiva pregunta de en qué momento se jodió el Perú para mirar el país con menos fatalismo y abrir ventanas allí donde sólo hay muros.
La fiesta del chivo (2000), de Mario Vargas Llosa. No deja de ser significativo que en el año que se disputan el siglo XX y el XXI se haya publicado la última gran novela del boom: una puerta que se cierra es también una puerta que se abre.
El mundo sin Xóchitl (2001),de Miguel Gutiérrez. Un moribundo anciano rememora sus amores incestuosos con su hermana, en lo que constituye una novela compleja desde todo punto de vista.
La voluntad del molle (2006), de Karina Pacheco Medrano. Con recursos del melodrama, se expone el racismo inherente a la sociedad peruana, en especial en la ciudad de Cusco, antigua capital del imperio inca.
Generación cochebomba (2007), de Martín Roldán. La novela latinoamericana que mejor supo incorporar el punk en sus páginas, al tiempo que muestra la forma, lejana y presente, en que la guerra se vivió en Lima.
La casa del cerro El Pino (2012), de Óscar Colchado Lucio. Al igual que en su clásico Rosa Cuchillo, en estos cuentos se trata el conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado peruano desde una visión que conjuga la historia con la mitología andina.
La sangre de la aurora (2013), de Claudia Salazar Jiménez. Desgarradora y contenida nouvelle que se interna en uno de los aspectos más crueles del conflicto peruano: la forma en que el cuerpo de la mujer fue convertido en zona de guerra por ambos bandos.
Guerras del interior (2018), de Joseph Zárate. Tres rigurosas crónicas que muestran la batalla que pobladores y empresas libran actualmente por el territorio y por tres de sus recursos: madera, oro y petróleo.
Vivir abajo (2019), de Gustavo Faverón. Con una ambición descomunal, Faverón convoca a todos los fantasmas latinoamericanos y los captura en una fabulosa novela estructurada alrededor de un crimen cometido el día de la detención del líder terrorista Abimael Guzmán.
Geografía de la oscuridad (2021), de Katya Adaui. Con una velocidad despiadada, estos cuentos muestran un paisaje arrasado: el de las relaciones entre padres e hijos.
Huaco retrato (2021), de Gabriela Wiener. Mientras la autora investiga la figura de su ancestro, el aventurero Charles Wiener, emprende una embestida contra el racismo, el colonialismo, el patriarcado, el Perú y, sobre todo, contra sí misma.
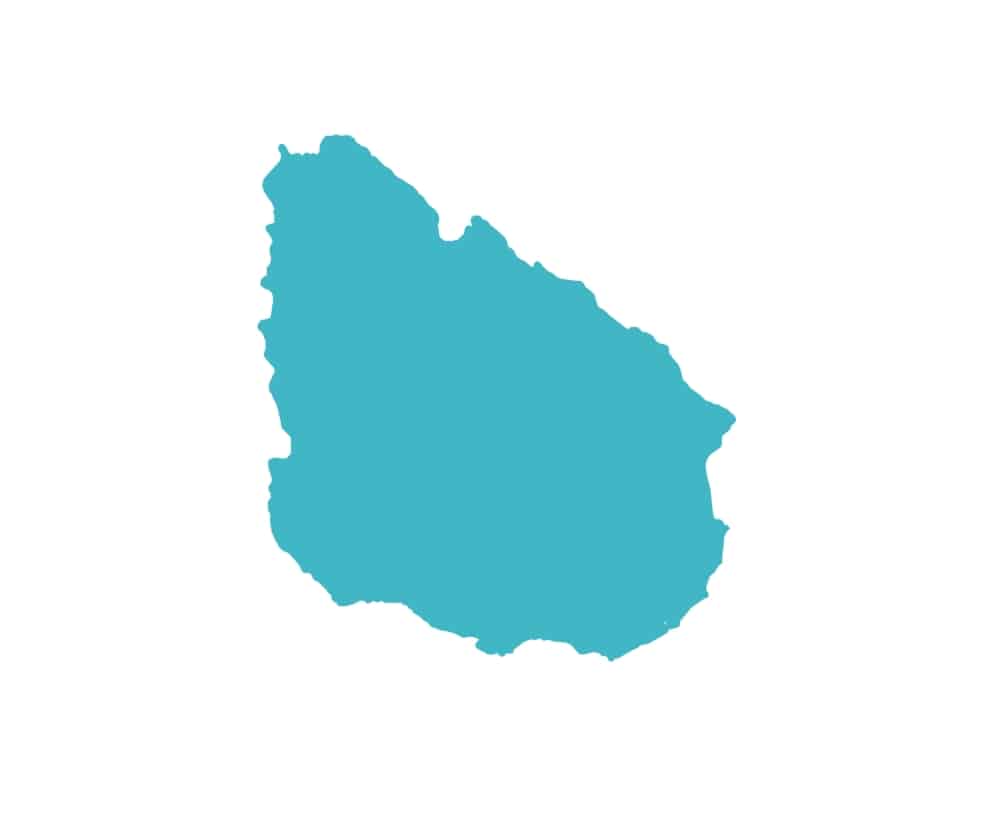
Uruguay
Atrapada entre la rareza y la melancolía, la literatura uruguaya busca sacudirse esta condena y buscar otras formas de contar(se). La relativa marginación de la literatura latinoamericana que ha experimentado durante el presente siglo responde a criterios editoriales y no literarios, pues es difícil que el diminuto país, a pesar de su enorme tradición, resulte atractivo para los estados de resultados de los grupos trasnacionales. Pero este aparente olvido ha favorecido las propuestas que no buscan con desesperación insertarse en el mercado literario, y que todavía conciben la literatura como un territorio de exploración e incertidumbre.
Cuando fumar era un placer (2003), de Cristina Peri Rossi. A través de los cigarros que ya no fuma, la autora cuenta su vida y, entre pucho y bocanada, pasa de su niñez en Montevideo a su vida adulta en Barcelona.
La novela luminosa (2005), de Mario Levrero. Monótona y deslumbrante, obsesiva y perezosa, este homenaje a la postergación se encarga de esparcir, casi a escondidas, puntos de luz en medio del lento transcurrir de los días consignados en un diario felizmente interminable.
Escipión (2008), de Pablo Casacuberta. Que la herencia del pasado es una trampa y una oportunidad, y condiciona el presente al tiempo que da pie a varias posibilidades, es lo que afirma esta novela en la que el protagonista recibe una herencia envenenada de su exitoso padre.
La ciudad invencible (2014), de Fernanda Trías. Oda a la ciudad de Buenos Aires y a la posibilidad de renacer, la crónica o novela –qué más da– narra la estancia en la ciudad de una mujer con la intención de rehacer o de deshacer su vida.
Peces mudos (2016), de Rosario Lázaro Igoa. Más allá de que todos estos cuentos están llenos de agua –mar, ríos, pantanos, diques, esteros–, los personajes que los habitan se encuentran sumergidos por el peso de la realidad, y aun así, en un Uruguay rural, consiguen respirar.

Venezuela
El chavismo transformó todos los ámbitos de Venezuela, y la literatura no fue la excepción. Tanto como materia de novelas y crónicas, como en la vida de muchos escritores –que emigraron a otros países en busca de un ambiente menos asfixiante para la escritura, o simple y llanamente para ganarse la vida–, el fantasma del comandante Chávez recorre la literatura venezolana, a saber si queriéndola callar o buscando un homenaje que nunca le es suficiente. A pesar de la diáspora y la falta de visibilidad de los escritores que se quedaron complican leer la literatura venezolana, es posible seguir sus huellas a través de obras que, por fortuna, sí gozaron de una buena circulación y gracias a las cuales Venezuela sigue presente en el mapa literario de América Latina.
Lluvia (2002), de Victoria de Stefano. A partir de una anécdota mínima –un jardinero que se refugia de la lluvia en una casa–, las evocaciones, los sueños y la honda mirada del paisaje y del pasado se adueñan de la novela y la convierten en una exquisita meditación sobre la vida.
Los maletines (2014), de Juan Carlos Méndez Guédez. A través de una trama de espionaje y mediante una serie de situaciones hilarantes, se muestra la degradación de la Venezuela del chavismo.
Patria o muerte (2015), de Alberto Barrera Tyska. Entre los rumores sobre la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, una serie de personajes se ven acorralados en Caracas por el aumento de la violencia y la pobreza, a pesar de lo cual se niegan a renunciar a la construcción de un futuro.
The night (2016), de Rodrigo Blanco Calderón. En la simbólica y real oscuridad provocada por los contantes apagones caraqueños, dos amigos charlan sobre los últimos crímenes de los que tienen noticia, y desatan así una serie de voces que revuelven y resuelven el rompecabezas de la Venezuela del siglo XXI.
La hija de la española (2019), de Karina Sainz Borgo. Tras la muerte de su madre, una mujer es despojada de su departamento caraqueño y de la vida que hasta entonces llevaba, por lo que debe aprovechar el nuevo camino que la vida sorprendentemente le pone sobre la mesa. ~
TOMADO DE: https://letraslibres.com/literatura/federico-guzman-rubio-mapa-literatura-latinoamericana-siglo-xxi/