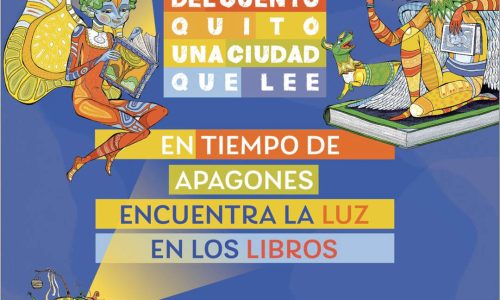- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 298 Views
Me he sentido muy acompañada leyendo este libro en el que precisamente el lector acompaña al autor en su visita a una docena de museos europeos. Palacios, hangares y cuevas, de Roberto Valencia, publicado hace unas semanas en La Navaja Suiza, es a veces un ensayo y a veces una crónica, por adscribirlo a algún género convencional. En cada uno de los capítulos Valencia parte de su visita a un museo para desarrollar −o dejar que se desarrollen en él, a juzgar por el aire deambulatorio que tienen− algunas impresiones hasta la forma de reflexiones. La compañía que mencionaba es la de una inteligencia penetrante que se levanta sobre la compasión, porque el observador que es Valencia y que se encuentra con cuadros, figurillas, esculturas o pinturas rupestres acaba por reconocer en ellas algo propio, tanto de manera inmediata como a través del paciente ejercicio de intentar desentrañar el mensaje que ocultan. Inteligencia, compasión y atención es lo que ha puesto el autor en su observación de cada museo, y ahora me pregunto cuánto se necesitan las tres cualidades entre sí.
El primer museo que se visita es el Louvre, el más grande del mundo, que Valencia compara a una enciclopedia hasta que se da cuenta de que mientras una enciclopedia “es un fichero que se consulta sentado”, el Louvre “propone una travesía en bote por el lago en que bucean los monstruos”, así de imposible es asimilar tal cantidad y variedad de obras. Esa monstruosidad es la que se consigue al pretender almacenar todo lo existente. Uno salta de la Victoria de Samotracia a La consagración de Napoleón y a la fuerza su manera de asimilar el tiempo histórico cambia. El siguiente episodio no parece tener nada que ver (y parte del encanto del libro reside en lo diferentes que son los museos que se recogen en él): es la casa de Ana (Anne) Frank en Ámsterdam. Este es un capítulo muy emocionante. La visita a las despojadas habitaciones en las que durante dos años largos convivieron hacinadas nueve personas, combinada con la lectura del diario en que la adolescente los registró, despierta la admiración del autor. Anne Frank le inspira, a través de las décadas, unas extraordinarias páginas sobre la dignidad de estar vivos, y reconoce en ella, a través de su cuidadosa lectura del diario, a la gran escritora en la que se estaba convirtiendo. No hay un ápice de paternalismo ni de sentimentalismo, sino una enorme admiración y la humildad de empeñarse en comprender acontecimientos intragables, en este caso la barbarie nazi. Y en este capítulo es donde quizá se expongan de manera más clara las intuiciones metafísicas que se desarrollan a lo largo de todo el libro, porque están vinculadas a un museo que tiene que ver con la cotidianidad de la vida (en medio de la guerra).
De aquí pasamos al Museo Oteiza en Alzuza, lo que es un salto natural porque ya nos habíamos detenido en el vacío y los agujeros negros. En unas pocas páginas Valencia expone la convulsión científica y espiritual que definió el siglo XX y cómo las afrontó este hombre “que en su infancia excavaba agujeros en la arena de la playa de su Orio natal y se introducía dentro para procurarse protección”, sencilla imagen con la que Valencia ilustra una vez más, y como hará a lo largo de todo el libro, el vínculo entre lo que el ser humano tiene de animal desamparado y los artificios que ha ideado para protegerse. Y también para divertirse, pues no es todo crujir de dientes en este mundo.
A través del busto de Nefertiti que se conserva en el Neues Museum de Berlín evoca el autor la civilización egipcia y sus fuertes y floridos lazos con la muerte. El tono respetuoso del libro está veteado de humor. Aquí se pregunta, a propósito de los dibujos que cubren los sarcófagos y que “no fueron inscritos para lanzarle un ingenuo guiño a la mirada”, que “¿a qué mirada: a la que profana tumbas para ver dibujos?”. En sus paseos por los museos, Valencia se fija también en el individuo contemporáneo, “atropellados consumidores de simulacros de realidades que no son lo que son, sino que solo lo representan”, en su lugar en el mundo y en su “vicio posmoderno de fotografiar el aire”.
La visita a la cueva de Pair-non-pair nos introduce en el arte paleolítico gracias a una cueva no tan desvirtuada por y para el turismo como otras más famosas, por ejemplo las de Lascaux. Par-non-pair “podría pasar por la residencia de verano de un pequeño clan o una unidad familiar”. Su visita desencadena toda clase de intuiciones sobre la mente de nuestros antepasados y la evolución del arte. Cuando se les descubre una potencia reflexiva, esas intuiciones se desarrollan, y cuando tienen vibración poética el autor nos ofrece su imagen concentrada, porque hay erudición y hay también poesía en estas páginas. Más adelante visita el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, que “no tiene pinta de tanatorio animal sino de orla de fin de curso de las dos civilizaciones que hicieron de nuestros continentes su hogar”; el Museo Egipcio de Turín, vértice de un particular triángulo que atornilla la ciudad a los misterios de lo oculto; el Museo de la Acrópolis (“una especie de museo gore de piedra”); la Berlinische Galerie, que alberga la particular vanguardia alemana que tuvo que vérselas con el nazismo; el Museo Serralves y su encanto un poco arcaico (“un museo capitalista anterior al capitalismo salvaje”); el Museo del Prado, donde repara en la familiaridad de los españoles con las imágenes truculentas, y por último el HangarBicocca de Milán, que alberga la obra de Anselm Kiefer y donde relaciona formas contemporáneas de rezar.
Curioso y enorme mérito el de este libro, que consigue volver a insuflar vida a los vestigios de los muertos que se conservan en ese gigantesco museo en que se ha convertido Europa. ~
TOMADO DE: https://letraslibres.com/libros/la-vuelta-al-mundo-en-doce-museos/