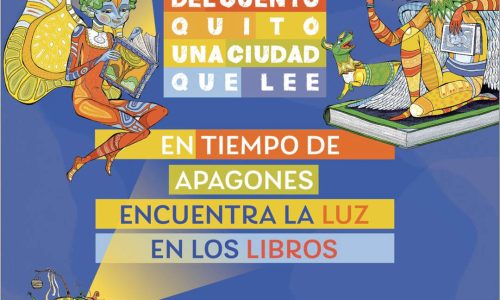- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 231 Views
Antonio Lozano
A los 81 años, pocos antes de fallecer en Wallingford (Oxfordshire), alcanzado ese arquetipo que ella misma había perfeccionado en sus libros, el de la abuelita atildada que bajo su aspecto frágil esconde una frenética actividad mental, Agatha Mary Clarissa Miller, conocida como Agatha Christie, declaró en una entrevista que la complacería ser recordada «como una escritora bastante buena de novelas de detectives». Lo de «buena» es objeto de opiniones enfrentadas, pues no faltan las voces críticas que ponen el acento en su esquematismo, sus trampas y lo pronto que quedó desfasada. Pero no cabe duda de que, ahora que se cumplen 132 años de su nacimiento, sigue empuñando desde el más allá el cetro de la autora de género negro más popular y leída del mundo.
Puesto que con 4.000 millones de ejemplares vendidos la Biblia duplica las ventas globales de sus obras, Christie estaría simbólicamente legitimada para declarar que es la mitad de conocida que Jesucristo. La sociedad limitada que lleva su nombre, de la que participa su nieto Mathew Prichard, obtiene hoy unos beneficios superiores a 3,5 millones de euros anuales en concepto de regalías por la venta de sus títulos.
Estos conservan la cualidad de rito de paso a la lectura adulta para millones de jóvenes; un tránsito hacia modelos de novela negra más cruda a aquellos a quienes despierta un interés temprano; un retorno nostálgico para los saturados de esos modelos y, en todos los casos, una forma amable y eficaz de entretenimiento que garantiza el placer que traen el reconocimiento y la falta de sobresaltos.
Esta última cualidad hogareña la sintetiza la escritora española de novela negra Dolores Redondo: «Leyéndola me inicié en la novela de crímenes, sus libros continúan siendo la lectura rápida y fluida de siempre y a la que regreso cuando me encuentro cansada y necesito volver a un territorio conocido y familiar. Le debemos el ser la precursora, con una elegancia muy crítica con la frívola sociedad a la que ella misma pertenecía, infidelidades, codicia, apariencia en público, el sometimiento a la disciplina familiar, la barrera de las clases sociales… Hay quien pone el foco sobre los autores norteamericanos del siglo XX, a los que sin duda les debemos que en su periplo entre las drogas y el alcohol nos introdujeran en el mundo oscuro del que muchos formaron parte, pero pese a quien pese esto lo inventó esta señora».
Tercera hija de un matrimonio de clase media alta —el padre era un agente de bolsa estadounidense, la madre un ama de casa inglesa que transmitió a sus vástagos su afición por el esoterismo—, Christie recibió buena parte de su educación en París y de niña amenizaba a los invitados de sus padres tocando el piano y la mandolina. Antes de la escritora policiaca de éxito relumbrante, hubo una escritora no policiaca de fracaso rotundo. Se volcó en relatos que fueron sistemáticamente rechazados por las revistas y en una novela que no encontró editor —más suerte tuvo en el teatro, como actriz y dramaturga, aunque en círculos amateurs—.
Sin salir de su Torquay natal —ciudad en el sur de la costa de Devon en la que también nació el explorador Richard Burton y que en 1961 demolió la casa de estilo victoriano donde creció—, Agatha Christie entró en contacto con la Primera Guerra Mundial de dos formas que supondrían un inesperado punto de inflexión para su estancada carrera literaria. Por un lado, mientras su reciente marido, soldado de las fuerzas aéreas era movilizado a Francia, ella se enrolaba en una asociación de voluntarios dedicada al cuidado de los heridos en el frente. Pasó cuatro años en un hospital como enfermera, pero lo que sus biógrafos han visto como un regalo de los dioses de cara a la futura elaboración de sus tramas fue su ascenso remunerado a asistente en labores farmacéuticas. Así se familiarizó con la naturaleza y el empleo de multitud de drogas que luego puso en dosis letales en las desaprensivas manos de sus criaturas. Además, la invasión nazi de Bélgica trajo una nutrida comunidad de refugiados a Torquay. No es difícil imaginarla cruzándose en su paseo marítimo con algún belga de negros y aceitosos bigotes, primorosamente vestido, que la inspiraría a crear a Hércules Poirot, el ex inspector que protagonizaría su primera novela negra, El misterioso caso de Styles. Dicen que en la raíz de este título hubo una frustración y un desafío: a media lectura de una historia policiaca que se le caía de las manos, Christie habría exclamado ante su hermana: «Hasta yo puedo hacerlo mejor». A lo que Marge replicó: «Pues hazlo». Cumplió en dos semanas (dicen), pero el resultado tardó cinco años en ver la luz. Esto acontecía en 1921 y a las células grises del personaje, quintaesencia algo repelente del cerebro pensante cuyas hazañas son casi siempre narradas por su ayudante Hastings, le quedaban por delante otras 32 novelas y 65 relatos para acabar mereciendo el único obituario que The New York Times le ha dedicado a un ser imaginario.
Con sus inicios profesionales encajados cronológicamente entre los de los pioneros oficiales y aún decimonónicos de la literatura policial que serían Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle (loa al raciocinio, espíritu lúdico y folletinesco) y aquellos de la línea dura o hard-boiled de la escuela estadounidense de los años 30 y 40 que tiene en Dashiell Hammett y Raymond Chandler a sus más egregios representantes (brutalidad, sangre, desesperanza), Christie encabeza la llamada era dorada de la novela negra británica.
Sus miembros conservan una cierta inocencia, planteando los crímenes como acertijos que ponen a prueba la perspicacia del investigador; el dolor de las víctimas y de su entorno queda fuera, así como la denuncia social de calado; el mal es una anomalía deleble que ataca mundos cerrados, con frecuencia campestres o de la alta sociedad, convocando al agente del bien para que extirpe con su reserva privilegiada de neuronas un tumor y la comunidad recupere la normalidad.
El espíritu de esta escuela quedó encarnado por el Detection Club, presidido por Christie entre 1958 y 1976. En 1929, mientras una hecatombe financiera se cernía sobre América y Europa, un grupo de selectos escritores británicos de novela detectivesca se divertía inaugurando una cofradía algo snob, que tenía un poco de control de calidad y otro tanto de fanfarria masónica. Solo estaba abierta a autores de perfil ortodoxo, es decir, con un sabueso como Dios manda y de un cierto laurel. Se accedía por invitación y con un mínimo de dos avaladores. Dado que en teoría la misión era unir fuerzas para garantizar la calidad del género, el candidato debía someterse a una ceremonia de iniciación en la que se comprometía a cumplir con un severo código deontológico. Una procesión con velas abría un acto que era oficiado por el presidente del club provisto de vistosos ropajes. Posando la mano sobre una calavera llamada Eric, el opositor juraba honrar «el inglés del Rey»; no ocultar jamás una pista relevante al lector; no trampear con «revelaciones divinas, intuiciones femeninas, coincidencias, conjuros, embustes, ni intervenciones sobrenaturales»; y observar moderación «en el uso de bandas de delincuentes, rayos mortíferos, fantasmas y demás espectros, chinos misteriosos y no menos misteriosos venenos, desconocidos para la ciencia».
¿Qué ofrecía la literatura de Christie para ganarse el favor de sus contemporáneos y seguir vigente tantas décadas después? A grandes rasgos, en toda ella había una invitación a que el lector jugara a anticiparse al investigador, un esquema inteligente y un desenmascaramiento de prejuicios, un estilo transparente que facilitaba la lectura, unos ambientes refinados o exóticos y resquicios para el humor y la sorpresa. Era un entretenimiento facturado con mucha competencia y fruto de una preparación minuciosa y un control obsesivo.
La metodología quedó al descubierto al publicarse en 2010 Agatha Christie. Los cuadernos secretos, labor de pasado a limpio, interpretación y análisis de las 72 libretas escolares, sencillas, baratas y preferiblemente de color rojo donde la Reina del Crimen —en hasta seis a la vez— tomó notas durante décadas para sus novelas y relatos en una caligrafía infernal.
Tras el deceso de la escritora, el tesoro quedó durmiente en Greenway House, mansión en el condado de Devon cuyos plácidos rincones le inspiraron escenas para su proverbial afición a hacer que corriera la sangre en segundas residencias con verdísimo césped, cuberterías de plata y glorietas a la sombra. El libro brindó un acceso exhaustivo a lo que se denomina la cocina de un escritor. Descubrió que Christie se planteaba en primer lugar la ambientación de sus obras y que le daba muchas vueltas al reciclaje de contenidos.
Aunque Christie declaró que el mejor momento para planear una historia policiaca era mientras fregaba los platos, desafió muchas de las convenciones que limitaban a las mujeres de su tiempo. En 1922 viajó 10 meses por territorios del imperio británico (Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Hawái), experiencia transformadora y llena de nutrientes para su carrera literaria de la que dejó testimonio en unas cartas que la editorial Confluencias publicó en El gran tour, que incluye numerosas fotos tomadas por ella misma.
Fue madre de una sola hija carnal, Rosalind, pero de un buen puñado de sabuesos, por mucho que solo Poirot y Miss Marple parezcan ocupar el imaginario colectivo. Christie protagonizó dos sonados misterios: cómo pudo sostener un ritmo de producción casi sobrehumano. Entre novelas —también publicó seis románticas bajo el seudónimo Mary Westmaccot—, relatos, obras de teatro y libros autobiográficos, su producción ronda los 85 títulos. Y el otro misterio fue el lugar y los motivos de su desaparición durante 10 días en diciembre de 1926. El hecho movilizó a 1.000 policías y 15.000 voluntarios en labores de búsqueda, llevó a un periódico a ofrecer 100 libras a cambio de pistas, a Arthur Conan Doyle a contratar a una médium para que extrajera señales de un guante de la escritora y a la opinión pública a especular con una triquiñuela comercial o con un plan para culpar de asesinato a su primer marido, quien le había solicitado el divorcio tras confesar una infidelidad.
Christie seguramente solo lamentaría de su excepcional obra que hubiese inspirado a malhechores de carne y hueso. Sin entrar en detalles para no aguar la lectura a posibles curiosos, en Carolina de Norte se cometió en 1979 un asesinato que seguía fielmente las pautas del descrito en Sleeping Murder. Y dos años después, en Alemania Occidental, la realidad imitó perturbadamente a la ficción en un crimen similar al de Asesinato en el Orient Express.