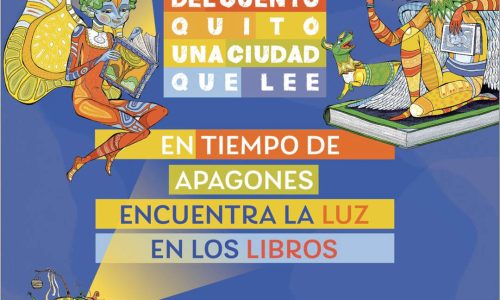- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 278 Views
Iván Égüez
La novela, como todos sabemos, es un género de aparecimiento tardío no sólo en la vida de los autores sino también en la de la sociedad. A diferencia de la poesía o el cuento, no puede existir una novela oral. Es más: su existencia demanda no sólo la escritura sino también la reproducción multiplicada de esa escritura; así, pues, se constituye como género a partir de la invención de la imprenta, como si la acumulación originaria de las fantasías hubiera necesitado reproducirse incesantemente. Por ello es el género burgués por excelencia, por ello existen pueblos y culturas que aún no acceden a él; su aparecimiento coincide con la impronta de esa clase y puede decirse que su carácter paródico contribuyó a la consolidación de ésta. En la medida en que toda novela encierra una negación, es también una especie de renovado sepulturero de la clase que la produjo: si los amadises son, desde la anticipada nostalgia, el desahucio de lo caballeresco, el Quijote es, desde la sátira, el descrédito de la realidad, el réquiem festivo de la feudalidad; así como Gargantúa y Pantagruel es la alegoría del ímpetu, del movimiento incesante, de la energía, pero también de la nueva voracidad a instalarse, de la autofagia capitalista.
La conformación de los Estados nacionales europeos dio pie al florecimiento del género como una manifestación de un epos centrado en la razón y cotidianidad burguesas. Toda la Comedia Humana así la confirma: Balzac, que escribió a la lumiere de la monarchie, tuvo la consiguiente fidelidad a la época como para permitirnos tener una lúcida imagen de las paradojas del hombre y de la sociedad modernos. Desnudó al liberalismo y a un Estado nacional que se habían convencido a sí mismos de que todos los hombres eran iguales, libres y fraternos. Los desnudó, pero también los legitimó, pues su obra constituía una utopía al revés: el descubrimiento de que el mundo había cambiado sin haber dejado de ser (en quiteño diríamos sin ir dejando de ser).
El mestizaje y la identidad nacional
Pero ¿qué había sucedido en América, en ese nuevo mundo ya no de ficción sino de realidades y aventuras inacabables, en esa novela de carne y hueso? Ya es conocido que, en la Colonia, el cultivo de las letras era privilegio de los religiosos y que estos no podían ser indios, mestizos o ilegítimos; que asimismo, artes como la pintura y la escultura eran consideradas bastardas. En cuanto a la novela, especialmente a la picaresca española –que no es otra cosa que la novela del antihéroe y la marginalidad– estaba prohibida su circulación en América. Las aduanas funcionaban no solo contra herejes y marranos sino también contra quienes pecaban de imaginación, contra los que despertaban el ansia de aventuras entre aquellos que debían de estar sumisos y obedientes, en todo caso quietos como parte del paisaje.
El interés de este período –dice Franz Fanon– es que el opresor llegue a no contentarse ya con la inexistencia objetiva de la nación y la cultura oprimidas; se hacen todos los esfuerzos para llevar al colonizado a confesar su inferioridad, a reconocer la irregularidad de su nación y, en última instancia, el carácter desorganizado y no elaborado de su propia estructura antropológica.
Pero independientemente de la voluntad política, en el seno del pueblo había empezado a consumarse el mestizaje no sólo racial sino cultural, mestizaje como sinónimo de innovación y de creatividad. Ahí están esas piñas o la cola del ave del paraíso innovando el barroco europeo, ahí están, en las fachadas de las iglesias, esas flores con clítoris de mujer ahora llamadas orquídeas. ¿Acaso la selva no es una catedral vegetal de donde cuelgan cálices, rosarios, lampadarios? Ahí están los picos de los loros y los papagayos incorporados a las esquinas de los confesionarios; ahí está don Francisco de Goya y Lucientes llevando a la pintura, por arte de birlibirloque, los mismos personajes populares que el Aleijadiñho tallaba en las maderas del Brasil; las escuelas cuzqueña y quiteña abriendo claraboyas de luz equinoccial en los cuadros religiosos, entrando –sin saberlo– en un tour de force con el claro/oscuro de El Greco y Zurbarán, con quienes la diferencia era de maestría mas no de concepción; pero sobre todo, ahí están los alimentos de estas tierras americanas enriqueciendo las viandas europeas, y viceversa; el café árabe, ya mestizado en el Mediterráneo, vino junto al trigo a cambio del maíz y de la papa; también vino la ilustración a mestizarse en las proclamas de libertad de Espejo, Nariño, Zea o Caldas.
Por boca de estos precursores el gran acto del mestizaje se había consumado: la lengua es a la cultura lo que ésta es a la nación, y si bien es cierto que su carácter imprescindible ha dado pie, muchas veces, a las más variadas formas, sutiles o descaradas, por hacerla desaparecer a fin de desintegrar no solo la cultura sino la nación misma –como sucedió con muchas de las culturas aborígenes y como podría estar sucediendo con Puerto Rico– también es cierto que el abrumador contraste de una lengua escrita –y con ella una religión sustentada en libros sagrados– sobre varias lenguas que solamente eran orales fue –más que las acciones de armas– lo que verdaderamente plasmó la conquista española. Ante ese hecho abrumador e irreversible, los mestizos no solo que asumieron la lengua española sino que la dominaron, la enriquecieron y la desataron como queriendo representar en la soltura de la frase, en la ruptura del culteranismo campeante, la necesidad de libertad que sentían nuestros pueblos y que fuera encarnada por Simón Bolívar, padre de nuestras patrias. Si Colón descubrió un continente, Bolívar descubrió su contenido. Desde entonces, la historia del pensamiento en América Latina se debate entre la imitación de lo ajeno y la creación de lo propio. Desde entonces la temática de la novela histórica en Ecuador no es otra que la de la búsqueda de las raíces y de las vertientes, del mestizaje y de la identidad nacional.
Nuestro país es un país multinacional y pluricultural, donde sobreviven diversas concepciones del mundo, del tiempo y de la vida, donde el componente indígena es alto no solo por la cuota sanguínea que pueda haber en los mestizos que constituimos la mayoría sino por la presencia cultural india que, de vergonzante, está pasando a ser valorada y respetada gracias al creciente desarrollo de las organizaciones indígenas. Sin embargo, el problema nacional indio subsiste en su secular entrabamiento con el problema social. Esta doble condición de explotado –por indio y por siervo de la gleba– ha sido reflejada en la novela indigenista de los años treintas, del mismo modo que el marginal urbano ha sido problematizado por la novela urbana a partir de Pablo Palacio. En los dos casos los narradores no pertenecen al mundo narrado, pertenecen al mundo de sus lectores; por lo que el punto de vista predominante no es el de tal o cual personaje sino el del código, el del consenso establecido entre la mala conciencia del autor mestizo con la del lector homónimo, ambos ubicados socialmente en las capas medias. Esta dualidad del mestizo que aún no asume su mesticidad como un hecho consumado, esta conciencia escindida, reflejada de forma diversa en el pensamiento romántico de Juan León Mera y Juan Montalvo e incluso en el pensamiento marxista de Mariátegui y Arguedas, de Aníbal Ponce y Lombardo Toledano –grandes ideólogos de los escritores de la generación del treinta– llegó a los extremos cuando el realismo social devino panfleto, cuando los personajes de papel se tomaban el poder en las páginas de las novelas como una catarsis de lo que penosamente no sucedía en la realidad; catarsis buscada incluso deliberadamente como en el caso de un personaje de El secuestro del General de Aguilera Malta, atentamente anotada por Michael Handelsman en un trabajo sobre esta novela.
La búsqueda de una identidad que gira en rededor de “la conciencia vacía” del mestizo ha sido tratada por todo tipo de novela, incluso por la de sesgo sicologista, donde el burócrata, el pederasta, el militar, la mujer fácil, el político y el pícaro son personajes recurrentes en medio de un vacío parroquial enraizado en la manera de ser de las capas medias. La identidad nacional ha sido rastreada principalmente en la novela histórica, donde el vacío ontológico del mestizo trata de ser llenado por la ficción a causa de la dividida historia, ya que duele reconocerse mestizo desde la derrota de uno de sus padres, pero también desde la victoria de uno de ellos. La reflexión sobre lo español aún no termina de despojarse de la leyenda negra, pero empieza a pensarse bajo contextos universales menos maniqueos aunque más incisivos en cuanto a la comprensión de las formaciones sociales. Lo mismo sucede con las guerras de independencia, con el problema de la negritud, con la temática del filibusterismo, con el período republicano correspondiente a las luchas liberal/conservadoras, lo cual constituye una constatación de que la búsqueda de una identidad nacional va más allá del problema de la pigmentación de la piel y tiene que ver, cada vez más, con el de la aún inacabada constitución de la nación, de la participación de esta en la historia universal; de ahí que la biografía novelada del quiteño Atahualpa o la recreación de la hazaña quiteña del descubrimiento del Río de las Amazonas, de la participación riobambeña en la medición del cuadrante del meridiano terrestre por parte de la Misión geodésica francesa, de la presencia de Manuela Sáenz en la vida del Libertador Simón Bolívar, sean motivo de varios asedios por parte de escritores ecuatorianos bajo la conciencia de que contribuyen a conformar una identidad nacional pero que a la vez su incidencia es parte de la historia universal; las culturas nacionales existen no por nacionales sino por ser un ingrediente singular disuelto en la cultura universal y enriquecido por ella.
¿Qué se entiende por Novela Histórica?
Si queremos precisar qué se entiende por novela histórica, diremos que es aquella que se refiere a épocas anteriores a la memoria del autor, es decir, a aquellas sobre las cuales no existan en el autor impresiones ni recuerdos directos o indirectos. De este modo, las novelas que se basen en personajes o acontecimientos coetáneos al autor y que a la postre se vuelvan históricos, no son novelas históricas, sino testimoniales o de tesis. Demás está señalar que la subjetividad o el presente del lector no determina que una novela sea histórica o no. Por referir acontecimientos que hoy nos resultan históricos o por tener como referentes a personajes públicos, podría llevarnos a confusión haciéndonos olvidar que lo determinante no es la cabal o la potencial historicidad del asunto sino la época de éste en relación al novelista. Esa época al fundirse en una estructura novelesca, incrementa su naturaleza y pasa a cumplir una función ya no solo intelectual, sino estética. El material histórico al articularse con la elaboración novelística se dimensiona o desvirtúa, pero en todo caso se reconoce como una nueva naturaleza: la de novela histórica, singular y diferenciada, clara y distinta.
Daniel Aaron ha recordado que James Joyce decía que el historiador siempre quiere tener más documentos de los que en verdad puede usar, en cambio el narrador solo requiere lo suficiente para despertar o disciplinar su imaginación, sin sofocarla bajo un alud de datos. (…) A Joyce le bastaba lo que solía llamar el “pasado visitable” con lo cual aludía a una época lo bastante lejana para despertar ‘la poesía de las cosas que ya llegaron al final de su vida, se perdieron y se han ido’, pero aún lo bastante próximas y palpables para asirnos de ellas. Se llegaba al punto ideal cuando el pasado se tornaba, al mismo tiempo, extraño y familiar. El historiador que escribe desde una visión retrospectiva no puede llenar el hueco de los nexos perdidos. Por eso, la única forma de acercarse a la verdad es por medio de la imaginación y, como es obvio, el novelista está más dotado para encontrar y restaurar esos nexos invisibles.
Al respecto Humberto Eco en sus Apostillas a El nombre de la rosa ha dicho que “puesto que el pasado no puede destruirse –su destrucción conduce al silencio–, lo que hay que hacer es volver a visitarlo; con ironía, con ingenuidad. (…) ¿Qué significa escribir una novela histórica? Creo que hay tres maneras de contar el pasado. Una es el romance, desde el ciclo bretón hasta las historias de Tolkien, incluida la gothic novel que no es novel sino precisamente romance. El pasado como escenografía, pretexto, construcción fabulosa, para dar rienda suelta a la imaginación o sea que ni siquiera es necesario que el romance se desarrolle en el pasado: basta con que no se desarrolle aquí y ahora. El romance es la historia de un en otro lugar. Luego está la novela de capa y espada que escoge un pasado real y reconocible y lo puebla de personajes registrados por la enciclopedia a quienes hace registrar algunos actos que la enciclopedia no registra pero que no la contradicen. (…) En cambio, en la novela histórica no es necesario que entren en escenas personajes reconocibles desde el punto de vista de la enciclopedia. (…) Lo que hacen los personajes sirve para comprender mejor la historia, lo que sucedió. Aunque los acontecimientos y los personajes sean inventados, nos dicen cosas sobre la Italia de la época que nunca se nos habían dicho con tanta claridad. En este sentido es evidente que yo quería escribir una novela histórica, y no porque Ubertino y Michele hayan existido de verdad y digan más o menos lo que de verdad dijeron, sino porque todo lo que dicen los personajes ficticios como Guillermo es lo que habrían tenido que decir si realmente hubieran vivido en aquella época”.
Inicios de la novela en Ecuador
En nuestro país, hay quienes promueven el nacimiento de la novela en aquella pieza inolvidable de Eugenio Espejo, Cartas riobambenses; y en una novela de Ignacio Flores titulada Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes y al país de las monas. De la primera, Alejandro Carrión ha dicho que se trata de la Madame Bobary de los Andes; de la segunda, escrita probablemente cuando su autor, Ignacio Flores, desempeñaba su magisterio en el Colegio de nobles de Madrid a mediados del siglo XVIII, Isaac J. Barrera ha recogido el criterio de Pablo Herrera que califica a la obra como “una sátira contra las costumbres y policía de Inglaterra, Francia y España” (Para la época, policía significaba orden, urbanidad). Sin embargo, tanto lo de Espejo cuanto lo de Flores no pasan de ser ligeras apreciaciones. La verdad es que el inicio de nuestra novelística ya está signado en La Emancipada de Miguel Riofrío y en Cumandá de Juan León Mera. En ningún caso el inicio de la novela en Ecuador coincide con el de la novela histórica. Esta llega posteriormente y, desde luego, con una gran novela.
La primera novela histórica
El texto que anuncia, esta vez por su temática, sentido y lenguaje, el aparecimiento de una novela “propia” –para usar términos de Arturo Roig al catalogar la historia del pensamiento ecuatoriano– es Relación de un veterano de la independencia de Carlos Tobar, publicada por primera vez en 1891 por entregas en la Revista Ecuatoriana y luego en tomo de un octavo en los Talleres Gráficos de la Universidad Central del Ecuador.
Ángel F. Rojas, en su ya memorable estudio sobre la novela ecuatoriana dice lo siguiente acerca de esta novela: “Su autor pudo consultar a contados sobrevivientes e ir hilvanando la trama. La historia se da el brazo con la obra de ficción. Entre los episodios conocidos intercala los elementos necesarios para dar unidad a la acción y carácter de creación literaria al libro. Se detiene morosa y amorosamente en la narración de escenas en que se destaca el heroísmo de los patriotas, en la ruda lucha emancipadora. A este libro pertenece uno de los mejores retratos que se haya escrito del General Antonio José de Sucre, figura venerada para el Ecuador. Tobar era un escritor castizo y elegante. En los dos tipos de novela que alcanzó a cultivar merece ocupar un lugar de maestro. De hecho, su Relación es la mejor novela ecuatoriana de tema histórico que se haya escrito”
La condición sine qua non
Por los sendos referentes históricos en que se abrevaron, varias novelas, entre ellas Cuando los guayacanes florecían de Nelson Estupiñán, y El Pueblo soy yo de Pedro Jorge Vera, se han prestado a discusión sobre su clasificación como novelas históricas.
El telón de fondo de Cuando los guayacanes florecían es la “revolución de Concha” ocurrida en la provincia de Esmeraldas en la segunda década del presente siglo. Su autor nace en 1915 y durante toda su niñez pasó escuchando versiones y relatos acerca de ese acontecimiento que, de una u otra forma, comprometió a toda la gente esmeraldeña y, con mayor razón a las familias de raigambre liberal como la de Estupiñán. En la memoria del autor están acuñadas desde luego todas esas voces testimoniales, las que sedimentadas pero también magnificadas en el tiempo, constituyen el elemento emocional que, unido al oficio de escritor, a la formación ideológica y a la investigación de fuentes históricas, dieron como resultado esa vehemente y hermosa novela que, sin embargo de ello, no podemos catalogarla como histórica por lo coetáneo que resulta el acontecimiento principal con la vida del autor. El profesor Henry Richards, estudioso de las obras Estupiñán mantiene lo contrario; yo respeto su criterio y admiro la argumentación que hace sobre la presencia de otras condiciones de la novela histórica, sobre las cuales la novela de Estupiñán cumple a cabalidad lo requerido, como aquella de que los personajes históricos que figuren en la novela no desempeñen papeles protagónicos en la trama de la misma, condición que no es sine qua non, pues, si así lo fuera, ¿dónde irían a parar las novelas históricas constituidas al rededor del héroe a del antihéroe como las varias escritas sobre Lope de Aguirre por ejemplo?
En el caso de El pueblo soy yo, el protagonista tiene su referente en el Doctor José María Velasco Ibarra, del cual Pedro Jorge no sólo que fue su coetáneo sino alguna vez hasta su partidario. La confusión nació, posiblemente, cuando la novela de Vera apareció casi paralela a otras referidas a dictadores, tres de ellas lúcidamente amalgamadas en un ensayo de Mario Benedeti bajo el título de El recurso del supremo patriarca, estas sí históricas por referirse a épocas anteriores a las de sus autores. Debemos ser estrictamente rigurosos en esta condición indispensable de la novela histórica, pues, de otro modo estaríamos dando pie a que toda novela que se escribe sea catalogada como histórica, pues de hecho se referirá a una época que, como tal, forma parte de la Historia. Sin embargo no han faltado quienes, como Avron Fleisman, han afirmado que una distancia temporal de cuarenta o sesenta años –dos generaciones– entre los acontecimientos históricos y su interpretación en una novela, por lo común marca la clasificación de esta como novela histórica, de tal suerte que todas las novelas –no digamos de la senectud– de la madurez de un autor resultarían históricas. En verdad, más que de concepciones se trata de concesiones quizá demasiado amplias; sin embargo en ellas está implícito el Tiempo como factor determinante. Mas, habría que añadir que frente al lector toda escritura es un pasado, lo cual no quiere decir que la lectura sea “lectura del pasado”. Todo lo contrario: el texto literario siempre es leído (asimilado) desde el presente. Las obras se vuelven clásicas cuando soportan varias lecturas, es decir varios presentes. En eso también consiste el carácter polisémico (varios sentidos) del texto literario, por lo cual la novela histórica no es una labor de anticuarios sino un discurso iluminado por el presente. De ahí que Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de nuestro Juan Montalvo, por meritoria que sea la recreación que hiciera de ese texto incomparable, tiene un límite en sí, que no es otro que el de haber querido “actualizar” un libro que jamás perdió actualidad. Ahí se equivoca un crítico tan sagaz como Angel F. Rojas cuando afirma, refiriéndose a los dos personajes protagónicos de Cervantes que “al cabo de siglos, tuvo Montalvo la osadía de desenterrarlos de su sepulcro” .
Otra cosa es la elasticidad que ha impuesto la novela histórica latinoamericana que, entre otras innovaciones al género, ha “estirado” el tiempo histórico hasta el presente, siempre y cuando ese tiempo comience en una época anterior a la del novelista. Así tenemos que La consagración de la primavera de Carpentier está en esa línea. Para el caso ecuatoriano, la primera novela histórica que incorpora el presente o, para llamarla de alguna forma, la primera novela histórica en dos tiempos es Los conquistadores de Diego Viga y la última en hacerlo es Diario de un idólatra, de Eliécer Cardenas.
La novela de Diego Viga, pseudónimo de Paul Engel, es una novela con prólogo. El recurso no es nuevo en nuestra narrativa. Bastaría recordar la Teoría del matapalo o su ensayo sobre El montuvio ecuatoriano de José de la Cuadra que, aunque desgajado de sus obras de creación, constituye el “prólogo” a todas y cada una de ellas; o el prólogo que Jorge Enrique Adoum inserta a mitades de su texto con personajes. En estricto, el prólogo de Los conquistadores es el capítulo segundo de la novela, pues el primero ha sido dedicado a presentarnos al personaje principal, don Luis Felipe Cabeza de Carnero a través de la voz de un narrador, Johanes Kramer, deliberadamente construido sobre indicios autobiográficos del autor: Kramer es un biólogo alemán que escribe obras de ficción y las publica bajo pseudónimo; antes de llegar a Quito vivió varios años en Bogotá; en Ecuador sus obras han sido editadas por instituciones oficiales como la Universidad o la Casa de la Cultura; se encuentra celebrando un huasipichay en una quinta por Tumbaco, donde el personaje más importante de la fiesta resulta ser una yegua rosilla, mansa y obediente llamada Ladybird en honor a la esposa del ex presidente Johnson. Kramer aparecerá en los capítulos finales como profesor de Medicina y cumplirá desde bastidores el papel de orientador ideológico de los hijos de Felipe Cabeza de Carnero.
Pero reparemos en el prólogo: en él, Diego Viga nos advierte, con evidente desconfianza de sus lectores, que se trata de “ofrecer dos épocas diferentes”, que ha “adoptado la mezcla de la historia del señor Cabeza de Carnero con la de su ilustre antepasado y luego dice que no se trata de una fotocopia sino de una estilización de la realidad”. Estas declaraciones parecerían de perogrullo si se tratara de una novela común, pero toman especial relevancia tratándose de una novela histórica, porque para la crítica al menos, se trataba de tomar partido en esas inacabadas discusiones que enfrentan la imaginación con la historia, como si la una no fuera parte de la otra. En Los conquistadores han confluido una gran acumulación de cultura, un cabal conocimiento de los clásicos, el paciente rastreo de la historia a través especialmente de los cronistas, el conocimiento y la utilización de las adecuadas técnicas narrativas y el talento del novelista que, desde la realidad y no desde el ojo de la esfinge, disecciona un mundo donde campea la penetración de las transnacionales, el mundillo de los gerentes y ministros enloquecidos por el dinero del petróleo, así como hace siglos los conquistadores y los felipillos enloquecidos por el oro o los espejos.
Eliécer Cárdenas construye su Diario de un idólatra en una estructura de capítulos paralelos entre el pasado y el presente, signando a los unos con números ordinales para los primeros y con romanos para los segundos. La misión arqueológica de la que el narrador forma parte es el presente y el niño informante es el pretexto narrativo para introducir la historia en la parte correspondiente al pasado, al final, el antropólogo jefe reclamará al narrador por haber convertido el diario de campo en una novela. En este momento el elemento ficcional pasa a ser parte de la realidad y se opera la unificación de los dos tiempos. Los personajes principales son Fray Tomás de la Rada y Doña Inés (el pasado), el joven arqueólogo y Ana (el presente).
Ficción y realidad
Volviendo a la parte conceptual del género –o subgénero, como algunos lo llaman– diremos que si es novela y es histórica ¿quiere decir que es ficción y realidad a la vez? El fundir los elementos ficticios con los reales y transformarlos en obra de arte ha sido el problema central no solo de la novela histórica sino de la novela en general. El transformar la realidad en obra de arte, comprendiendo en aquella todo lo onírico, lo fantástico, etc. Sin embargo, en el campo de la novela histórica es vieja la discusión entre fantasía y fidelidad histórica, entre el vuelo de la imaginación y las cadenas de la realidad. Alguien hacía notar que la pugna no ha de ser por el hecho de que en el elemento histórico la materia real ya viene dada, porque dada también viene la realidad a un novelista autobiográfico como Goethe o a un novelista social como Balzac, a quienes por ello no se les ha acusado de falta de inventiva o de demasiada fidelidad a la realidad.
Las biografias noveladas y las novelas abiografadas
En el Ecuador como en otras regiones literarias, la novela histórica fue tomando seguridad y experiencia en las biografías noveladas. Nuestro antecedente primario puede estar en la historia novelada escrita por el padre Juan de Velasco. Benjamín Carrión afirma en su Nuevo relato ecuatoriano que, de no ser porque el nombre de Juan de Velasco está definitivamente ganado por los historiadores, se podría considerar entre los dominios de la novela por su “potencia de inventiva, de narración y cuento, de mitificación y mentira”. El propio Carrión ha dado uno de los libros más bellos y pujantes de la prosa ecuatoriana, su Atahualpa, a la que habría de tomarla como biografía novelada.
Argonautas de la selva de Leopoldo Benites Vinueza es no solo el vibrante relato de una de las mayores hazañas universales, la del descubrimiento del Río de las Amazonas, donde perdieron la vida cientos de aborígenes quiteños que formaban la expedición liderada por Francisco de Orellana. Esa imagen desalmada del capitán español haciendo cruzar los ríos primero a los aborígenes para saciar con ellos la voracidad de las pirañas, es una suerte de alegoría de la pérdida de la inocencia por la que tiene que pasar un pueblo en pos de una acumulada experiencia colectiva que le permita construir un destino propio. En el arte también, los primeros en hacerse a las letras nos abrieron el camino para que otros podamos andar con menos riesgo. Sin los románticos no habría los realistas, sin los historiadores y biógrafos el camino sería más difícil para los novelistas históricos, sin la Manuela Sáenz de Alfonso Rumazo, sin la Caballeresa del sol de Aguilera Malta –autor también de otra biografía novelada sobre Orellana titulada El Quijote de El Dorado y Otro mar para el Rey, sobre Núñez de Balboa– sería menos nítida y comprensible para los lectores la Manuela de Luis Zúñiga, última novela histórica escrita en el Ecuador. Aunque el objeto de estas notas no es el de atender a las biografías, no puedo dejar de nombrar a dos que están henchidas de pasión y cuyo pulso nervioso es definitivamente más narrativo que ensayístico: me refiero a El santo del patíbulo de Benjamín Carrión sobre la vida de García Moreno y a La hoguera bárbara de Alfredo Pareja Diezcanseco sobre Eloy Alfaro.
El héroe en la novela histórica
Otro de los problemas de la novela histórica es el de la presencia del héroe. Este es un problema general para la novela, incluso para la corriente objetalista del noveau roman, pues esta, en su afán de desplazar la importancia de los personajes hacia los objetos, tiende a hacerlos asomar a estos como protagónicos, lo que equivaldría a decir como héroes. Si la novela contemporánea está definida como el transcurso de unos personajes en conflicto, no es menos cierto que esos conflictos están, por lo regular, poblados de héroes marginales, anónimos, de héroes antónimos o, para llamarlos de alguna manera, de antihéroes, verdaderos protagonistas de la novela actual. Mas es en la novela histórica donde el papel del individuo en la historia es determinante. Los héroes idealizados, agigantados, paradigmáticos, que por ese carácter se vuelven inimitables y deshumanizados, son los héroes característicos del romanticismo y del realismo social panfletario.
Y lo son precisamente por esa carga de irrealidad que los mantiene apartados del piso de conflictividad propia de la vida y de su sinónimo: la literatura. Frente a la visión angelical, que en el fondo es maniquea, de lo que se trata es de buscar y encontrar un terreno simbólico donde se pueda establecer una relación humana entre las fuerzas sociales en conflicto. El héroe no puede aparecer en el discurso narrativo como una figura ya totalmente construida y de improviso. Será la referencia al medio, la sutil alusión al marco social, la que prepare la entrada del protagonista en escena, igual que en la Historia, donde la época es la que hace nacer al héroe. En la novela en general, su elemento principal, es decir los personajes, siempre significarán un transcurso, un devenir. Por ello, en la actual novela histórica, especialmente en la latinoamericana, el héroe no aparece en el pedestal de veneración nostálgica sino en su natural contradicción humana, con defectos y virtualidades, y siempre en proceso.
Las voces de la novela
El profesor español Baquero Goyanes ha escrito con el título de Las voces de la novela, un opúsculo de lo más útil para quienes intentamos dicho oficio. Él ha explicado cómo a diferencia de la novela decimonónica que singularizaba a los personajes construyendo retratos físicos y morales antes de hacerlos entrar en la trama, la novela actual distingue unos personajes de otros, básicamente, a través de la voz, es decir de la manera de hablar que, en definitiva, es la manera de ser, por aquello que decía Martí de que el lenguaje es la ideología en acto. Marguerite Yourcenar, en su ensayo Tono y lenguaje en la novela histórica, se lamenta que aun cuando poseamos del pasado una masa enorme de documentos escritos y de documentos visuales, nada en cambio nos queda de las voces antes de los primeros y gangosos fonógrafos del siglo XIX. Por ello dice que “la novela histórica se descalifica” tanto por la palabra o detalle trasplantado para dar la impresión de ‘época pasada’ como por el anacronismo”. Lo importante, relieva es lograr un tono sostenido y verosímil, que permita al lector hallarse un poco más cerca de la vida misma; de ahí también que resultará ocioso decir que un escritor no puede asumir la voz de un personaje femenino o que una escritora no puede asumir la voz de un personaje masculino. Lo que importa es con la maestría con que se lo haga. Es como cuando escuchamos una orquesta: no nos importa saber que el primer violín esté ejecutado por un hombre o por una mujer sino que esté afinado y en el registro correspondiente.
También debo referirme a dos novelas de autores cuencanos: María Joaquina en la vida y en la muerte de Jorge Dávila Vásquez, y Mientras llega el día de Juan Valdano. María Joaquina es novela premiada en el concurso literario de mayor prestigio en Ecuador: el Aurelio Espinoza Pólit. Se refiere a una época rica en polémica panfletaria: la del mandón Ignacio de Veintemilla, motejado por Montalvo como Ignacio de la Cuchilla. La protagonista es su sobrina Marieta quien, en la vida real nos diera un libro polémico reputado por Barrera y Rojas como apasionada novela: Páginas del Ecuador, escrito en el destierro. Ella, en palacio, presidía los aires de corte que éste había procurado para su administración. No olvidemos que el actual Teatro Sucre fue construido por él como regalo a su sobrina con quien, se dice, mantenía relaciones incestuosas. Este sesgo novelesco de la relación no es explotado debidamente por Dávila, dejando en el lector una sombra de moralismo o, al menos, de indecisión. Por lo demás rica en la descripción de los escenarios de época aunque débil en el tono poético del discurso.
La novela de Juan Valdano se ha mantenido en los rigores de la novela histórica tradicional y, en este sentido ha hecho un gran esfuerzo por lograr, si no una fidelidad en cuanto a lenguaje y a psicología de los personajes, sí una verosimilitud que, de tan apegada, a ratos resulta tediosa, con pasajes donde no hay recreación sino anacronía. Como dice Michael Waages una novela de corte tradicional a pesar de que utiliza vistas retrospectivas, monólogos interiores, cartas intercaladas, y coplas populares que son verdaderos artefactos de la época. La acción y el tema se reflejan en la estructura con la alternancia de los capítulos. Los impares enfocan la acción de los rebeldes, los pares la de los monárquicos. Cada uno de los nueve capítulos corresponde a un día. Comienza el 25 de julio y termina en el fatídico día del martirologio. Su mérito estriba en la minuciosa investigación histórica del tema aunque se lo siente entrampado en el corset del referente tanto lingüístico cuanto histórico; hay una gran erudición y un afán sostenido por mantener al lector en el indispensable extrañamiento brechtiano; esto puede decirse que lo logra, pues, toda la novela, en verdad, está iluminada desde las necesidades del presente.
Manuela de Luis Zúñiga es la primera incursión narrativa de un autor que antes publicó sin mucha fortuna dos libros de poesía. Totalmente compenetrado con el personaje histórico, ha conseguido vencer el temido registro de la voz femenina y entregarnos en primera persona una novela entretenida, liviana y escrita con una precisión que es soltura, aunque con una fidelidad al referente biográfico, que no es fruto de la pasión sino del temor, todo bajo la estructura lineal de unas memorias que atrapan al lector en su intriga y lo dejan con la figura nítida de Manuela, la libertadora del Libertador.
Una novela con tono poético
Tambores para una canción perdida, de Jorge Velasco Mackenzie es una novela clave dentro de la problemática del mestizaje y de la identidad nacional. El esclavo José Margarito deambula mágicamente durante todo el siglo XIX, ocasionando un monólogo interesantísimo al tiempo que poético acerca de la condición de los negros en el Ecuador. Construida en pellejo propio, Velasco trata de saldar cuentas consigo mismo o, mejor dicho, con esa importante presencia de la negritud que yace diseminada en varias ciudades y provincias del país y que provienen de tres principales vertientes: los africanos que escaparon del barco negrero que naufragó frente a las costas de Esmeraldas, los africanos traídos como “brazos” por los jesuitas para trabajar en las plantaciones de caña de la provincia de Imbabura y los jamaiquinos que se quedaron en el país, especialmente en la provincia del Guayas luego de concluido el trabajo de tendido de rieles para el ferrocarril que unió a Guayaquil con Quito. Célebres apellidos de negros y mulatos como los Sandiford, los Spencer, los Mackenzie, provienen de esa veta. Por eso quizás esta novela entrañable posee un aliento poético quizás inigualable en nuestra narrativa ecuatoriana. Una crítica periodística ligera encontró que el pasaje de los africanos libertos en Esmeraldas era tomado de Laura Hidalgo, investigadora y compiladora de un valioso libro sobre las décimas esmeraldeñas. La verdad de dicha historia no pertenece a nadie más que al cura Cabello de Balboa, esa es la fuente primigenia a la que hemos recurrido todos quienes hemos querido saber al respecto. Este hecho secundario incidió prejuiciosamente en la valoración de esta novela que, para mi concepto, es quizás la más fluida y vívida de toda la producción de Velasco.
Al constatar el pequeño pero promisorio patrimonio de la novela histórica en el Ecuador, parece haberse abierto el cauce por donde se afirmarán, al menos, los orígenes y las principales vertientes culturales de la identidad nacional. La consciencia sin vida del mestizo, atrapada antes en el vacío heroico, empieza a recrearse en la memoria colectiva de todo un pueblo a través de sus poetas.