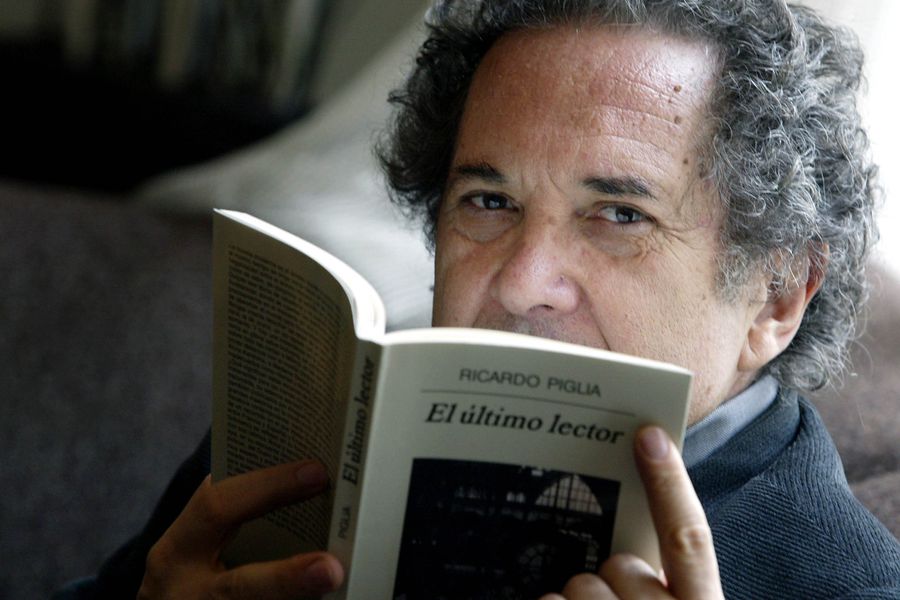- Clickultura
- BLOG
- 0 Comments
- 457 Views
Ricardo Piglia
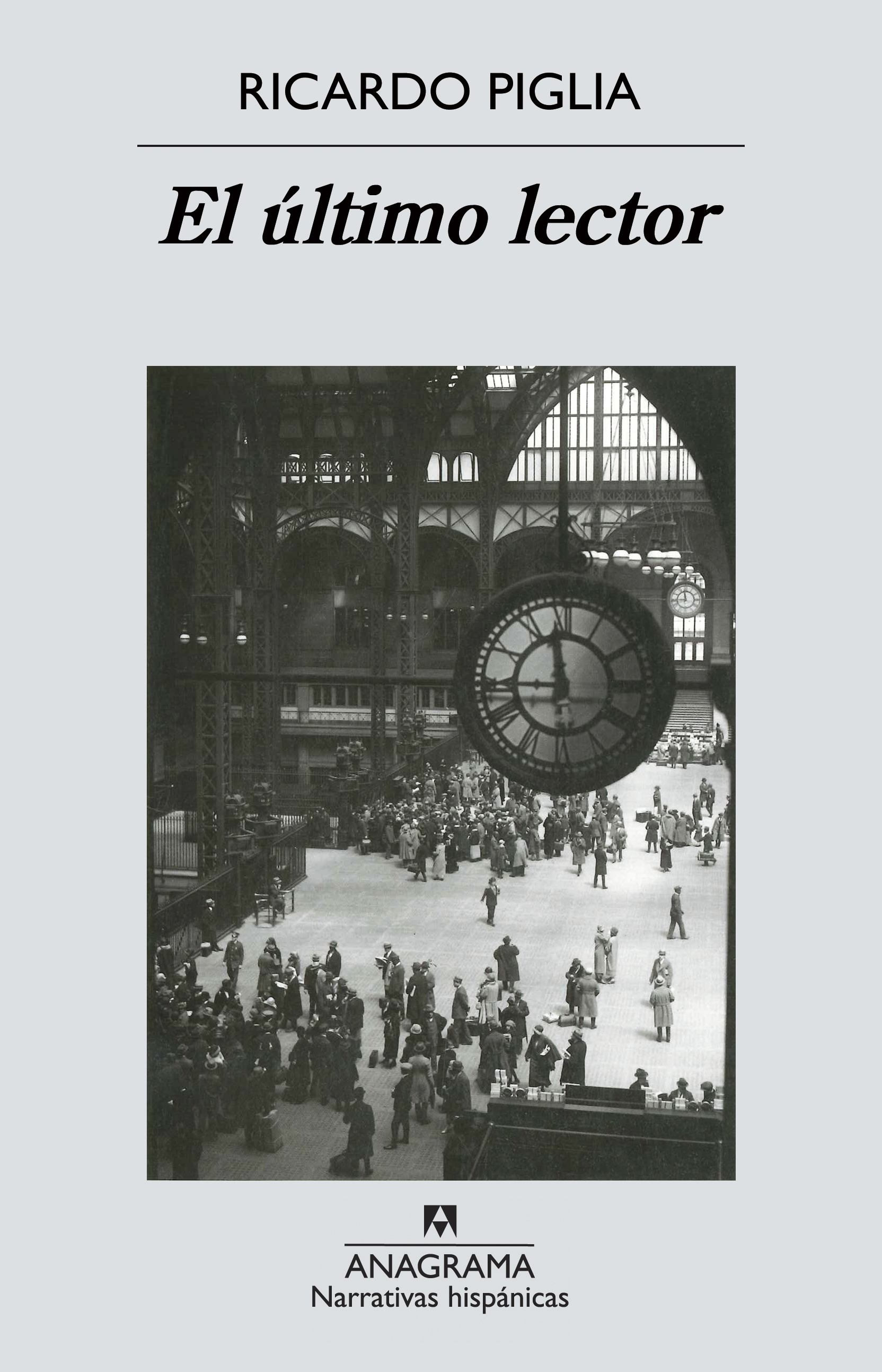
Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. «Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven». Hay otros casos, y Borges los ha recordado como si fueran sus antepasados (Mármol, Groussac, Milton). Un lector es también el que lee mal, distorsiona, percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor.
«El Aleph», el objeto mágico del miope, el punto de luz donde todo el universo se desordena y se ordena según la posición del cuerpo, es un ejemplo de esta dinámica del ver y el descifrar. Los signos en la página, casi invisibles, se abren a universos múltiples. En Borges la lectura es un arte de la distancia y de la escala.
Kafka veía la literatura del mismo modo. En una carta a Felice Bauer, define así la lectura de su primer libro: «Realmente hay en él un incurable desorden, y es preciso acercarse mucho para ver algo» (la cursiva es mía).
Primera cuestión: la lectura es un arte de la microscopía, de la perspectiva y del espacio (no solo los pintores se ocupan de esas cosas). Segunda cuestión: la lectura es un asunto de óptica, de luz, una dimensión de la física.
Joyce también sabía ver mundos múltiples en el mapa mínimo del lenguaje. En una foto, se lo ve vestido como un dandy, un ojo tapado con un parche, leyendo con una lupa de gran aumento.
El Finnegans Wake es un laboratorio que somete la lectura a su prueba más extrema. A medida que uno se acerca, esas líneas borrosas se convierten en letras y las letras se enciman y se mezclan, las palabras se transmutan, cambian, el texto es un río, un torrente múltiple, siempre en expansión. Leemos restos, trozos sueltos, fragmentos, la unidad del sentido es ilusoria.
La primera representación espacial de este tipo de lectura ya está en Cervantes, bajo la forma de los papeles que levantaba de la calle. Esa es la situación inicial de la novela, su presupuesto diríamos mejor. «Leía incluso los papeles rotos que encontraba en la calle», se dice en el Quijote (I, 5).
Podríamos ver allí la condición material del lector moderno: vive en un mundo de signos; está rodeado de palabras impresas (que, en el caso de Cervantes, la imprenta ha empezado a difundir poco tiempo antes); en el tumulto de la ciudad se detiene a levantar papeles tirados en la calle, quiere leerlos.
Solo que ahora, dice Joyce en el Finnegans Wake —es decir en el otro extremo del arco imaginario que se abre con Don Quijote—, estos papeles rotos están perdidos en un basurero, picoteados por una gallina que escarba. Las palabras se mezclan, se embarran, son letras corridas, pero legibles todavía. Ya sabemos que el Finnegans es una carta extraviada en un basural, un «tumulto de borrones y de manchas, de gritos y retorcimientos y fragmentos yuxtapuestos». Shaum, el que lee y descifra en el texto de Joyce, está condenado a «escarbar por siempre jamás hasta que se le hunda la mollera y se le pierda la cabeza, el texto está destinado a ese lector ideal que sufre un insomnio ideal» (by that ideal reader suffering from an ideal insomnia).
El lector adicto, el que no puede dejar de leer, y el lector insomne, el que está siempre despierto, son representaciones extremas de lo que significa leer un texto, personificaciones narrativas de la compleja presencia del lector en la literatura. Los llamaría lectores puros; para ellos la lectura no es solo una práctica, sino una forma de vida.
Muchas veces los textos han convertido al lector en un héroe trágico (y la tragedia tiene mucho que ver con leer mal), un empecinado que pierde la razón porque no quiere capitular en su intento de encontrar el sentido. Hay una larga relación entre droga y escritura, pero pocos rastros de una posible relación entre droga y lectura, salvo en ciertas novelas (de Proust, de Arlt, de Flaubert) donde la lectura se convierte en una adicción que distorsiona la realidad, una enfermedad y un mal.
Se trata siempre del relato de una excepción, de un caso límite. En la literatura el que lee está lejos de ser una figura normalizada y pacífica (de lo contrario no se narraría); aparece más bien como un lector extremo, siempre apasionado y compulsivo. (En «El Aleph» todo el universo es un pretexto para leer las cartas obscenas de Beatriz Viterbo).
Rastrear el modo en que está representada la figura del lector en la literatura supone trabajar con casos específicos, historias particulares que cristalizan redes y mundos posibles.
Detengámonos, por ejemplo, en la escena en la que el Cónsul, en el final de Under the Volcano, la novela de Malcolm Lowry, lee unas cartas en El Farolito, la cantina de Parián, en México, a la sombra de Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Estamos en el último capítulo del libro y en un sentido el Cónsul ha ido hasta allí para encontrar lo que ha perdido. Son las cartas que Yvonne, su ex mujer, le ha escrito en esos meses de ausencia y que el Cónsul ha olvidado en el bar, meses atrás, borracho. Se trata de uno de los motivos centrales de la novela; la intriga oculta que sostiene la trama, las cartas extraviadas que han llegado sin embargo a destino. Cuando las ve, comprende que solo podían estar allí y en ningún otro lado, y al final va a morir por ellas.
El Cónsul bebió un poco más de mezcal.
«Es este silencio lo que me aterra… este silencio…».
El Cónsul releyó varias veces esta frase, la misma frase, la misma carta, todas las letras, vanas como las que llegan al puerto a bordo de un barco y van dirigidas a alguien que quedó sepultado en el mar, y como tenía cierta dificultad para fijar la vista, las palabras se volvían borrosas, desarticuladas y su propio nombre le salía al encuentro; pero el mezcal había vuelto a ponerlo en contacto con su situación hasta el punto de que no necesitaba comprender ahora significado alguno en las palabras, aparte de la abyecta confirmación de su propia perdición…
En el universo de la novela las viejas cartas se entienden y se descifran por el relato mismo; más que un sentido, producen una experiencia y, a la vez, solo la experiencia permite descifrarlas. No se trata de interpretar (porque ya se sabe todo), sino de revivir. La novela —es decir, la experiencia del Cónsul— es el contexto y el comentario de lo que se lee. Las palabras le conciernen personalmente, como una suerte de profecía realizada.
En el exceso, algo de la verdad de la práctica de la lectura se deja ver; su revés, su zona secreta: los usos desviados, la lectura fuera de lugar. Tal vez el ejemplo más nítido de este modo de leer esté en el sueño (en los libros que se leen en los sueños).
Richard Ellman en un momento de su biografía muestra a Joyce muy interesado por esas cuestiones. «Dime, Bird, le dijo a William Bird, un frecuente compañero de aquellos días, ¿has soñado alguna vez que estabas leyendo? Muy a menudo, dijo Bird. Dime pues, ¿a qué velocidad lees en tus sueños?».
Hay una relación entre la lectura y lo real, pero también hay una relación entre la lectura y los sueños, y en ese doble vínculo la novela ha tramado su historia.
Digamos mejor que la novela —con Joyce y Cervantes en primer lugar— busca sus temas en la realidad, pero encuentra en los sueños un modo de leer. Esta lectura nocturna define un tipo particular de lector, el visionario, el que lee para saber cómo vivir. Desde luego, el Astrólogo de Arlt es una figura extrema de este tipo de lector. Y también Erdosain, su doble melancólico y suicida, que lee en un diario la noticia de un crimen y la repite luego al matar a la Bizca.
En este registro imaginario y casi onírico de los modos de leer, con sus tácticas y sus desviaciones, con sus modulaciones y sus cambios de ritmo, se produce además un desplazamiento, que es una muestra de la forma específica que tiene la literatura de narrar las relaciones sociales. La experiencia está siempre localizada y situada, se concentra en una escena específica, nunca es abstracta.
Habría en este sentido dos caminos. Por un lado, seguir al lector, visto siempre al sesgo, casi como un detalle al margen, en ciertas escenas que condensan y fijan una historia muy fluida. Por otro lado, seguir el registro imaginario de la práctica misma y sus efectos, una suerte de historia invisible de los modos de leer, con sus ruinas y sus huellas, su economía y sus condiciones materiales.
De hecho, al fijar las escenas de lectura, la literatura individualiza y designa al que lee, lo hace ver en un contexto preciso, lo nombra. Y el nombre propio es un acontecimiento porque el lector tiende a ser anónimo e invisible. Por de pronto, el nombre asociado a la lectura remite a la cita, a la traducción, a la copia, a los distintos modos de escribir una lectura, de hacer visible que se ha leído (el crítico sería, en este sentido, la figuración oficial de este tipo de lector, pero por supuesto no el único ni el más interesante). Se trata de un tráfico paralelo al de las citas: una figura aparece nombrada, o mejor, es citada. Se hace ver una situación de lectura, con sus relaciones de propiedad y sus modos de apropiación.
Buscamos, entonces, las figuraciones del lector en la literatura; esto es, las representaciones imaginarias del arte de leer en la ficción. Intentamos una historia imaginaria de los lectores y no una historia de la lectura. No nos preguntaremos tanto qué es leer, sino quién es el que lee (dónde está leyendo, para qué, en qué condiciones, cuál es su historia).
Llamaría a ese tipo de representación una lección de lectura, si se me permite variar el título del texto clásico de Lévi-Strauss e imaginar la posición del antropólogo que recibe la descripción de un informante sobre una cultura que desconoce. Esas escenas serían, entonces, como pequeños informes del estado de una sociedad imaginaria —la sociedad de los lectores— que siempre parece a punto de entrar en extinción o cuya extinción, en todo caso, se anuncia desde siempre.
El primero que entre nosotros pensó estos problemas fue, ya lo sabemos, Macedonio Fernández. Macedonio aspiraba a que su Museo de la novela de la Eterna fuera «la obra en que el lector será por fin leído». Y se propuso establecer una clasificación: series, tipologías, clases y casos de lectores. Una suerte de zoología o de botánica irreal que localiza géneros y especies de lectores en la selva de la literatura.
Para poder definir al lector, diría Macedonio, primero hay que saber encontrarlo. Es decir, nombrarlo, individualizarlo, contar su historia. La literatura hace eso: le da, al lector, un nombre y una historia, lo sustrae de la práctica múltiple y anónima, lo hace visible en un contexto preciso, lo integra en una narración particular.
La pregunta «qué es un lector» es, en definitiva, la pregunta de la literatura. Esa pregunta la constituye, no es externa a sí misma, es su condición de existencia. Y su respuesta —para beneficio de todos nosotros, lectores imperfectos pero reales— es un relato: inquietante, singular y siempre distinto.
(De El último lector, De Bolsillo, Buenos Aires, 2005)

TOMADO DE REVISTA ROCINANTE 162 ABRIL 2022