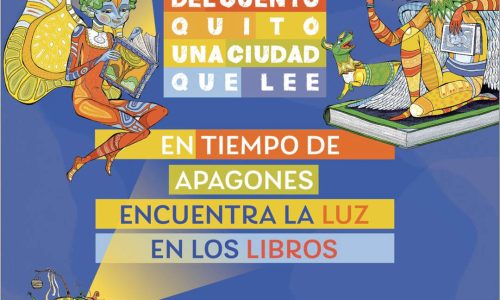- Clickultura
- 0 Comments
- 149 Views
Por Carlos Clavería
En aquellos años el curso comenzaba avanzado el mes de octubre. Dos compañeros argentinos se pasaron todo el de 1981-1982 lamentando que le hubieran concedido el Premio Nobel de Literatura a Elías Canetti. Cuando el 22 de octubre de 1982 leímos en El País el artículo que celebraba el premio concedido a Gabriel García Márquez, los dos compañeros de clase me propusieron que utilizara la amistad que aparentemente me unía al profesor de Literatura Hispanoamericana para organizar un acto de desagravio a Jorge Luis Borges, de quien se decía que llevaba años entre los candidatos al premio y que, a ese paso, no iba a recibirlo nunca. Como es sabido, Borges murió en 1986 sin que la Academia sueca hiciera el gesto. Algunos consideran la ausencia del autor de Ficciones en la lista de premiados uno de los mayores errores (injusticia, la llaman otros) de la institución que concede el premio.
Lleno de curiosidad por saber qué significaba «desagravio», prometí ir a hablar con el profesor y poeta Lluís Izquierdo, pero pedí tiempo para leerme antes todo Borges, lo que se podía hacer sin mucho esfuerzo gracias a la edición de las Prosas completas que Bruguera había publicado en 1980. Comencé por el principio y cometí uno de los mayores errores de mi vida de estudiante: leer a Borges antes de cumplir los veinte años e intentar tratar de tú a tú sea el localismo argentino del que yo nada sabía, bien el esoterismo de enciclopedia, que nada me interesaba a aquella edad. Sin embargo, fui adelante y llegué a El libro de arena, publicado por primera vez en 1975. Sorprendido, me detuve en el cuento titulado Utopía de un hombre que está cansado. Y en él sigo detenido tras casi cuarenta años. Desde entonces, la bibliografía que intenta desvelar el sentido del cuento se ha hecho casi inabarcable: se habla de él como muestra de la conexión atomista de Borges con Lucrecio Caro, como nexo entre la utopía clásica y la distopía orwelliana, como juego maestro con la anonimia y muchas otras teorías y capacidades, entre ellas y no irrelevante, la de mezclar fantasía y realidad o, en otras palabras, la de combinar lo inventado con lo sucedido, el destino con el pasado, la muerte decidida con la muerte inducida.
Lo que sucede sucedió más o menos así: un hombre de letras nacido en 1897, anglófilo, «escritor de cuentos fantásticos», sabedor de un latín rudimentario propio de un bachiller, pero suficiente para conversar en el lenguaje del futuro, se topa con una casa tras recorrer el «camino de la llanura». Allí, el escritor departe con un hombre que lo reconoce como ser de otro siglo, como si se dijera «de otro lugar». Este hombre altísimo —con minúscula, aunque podría leerse con mayúscula porque todo lo sabe y sobre todo sentencia— recita de memoria algunas de las preocupaciones del escritor cansado y algunos de los logros de la isla de la utopía, cuya gobernación se rige por un libro impreso en 1516. El altísimo le enseña al escritor que ha pasado ya del «mezzo del cammin di nostra vita» un ejemplar de la Utopía de Tomás Moro publicado en 1518, el libro que rige la ley del u-topos feliz, del porvenir ideal, que ordena la isla sin culpa ni pecado y que el escritor parece conocer muy bien pues afirma que al ejemplar le faltaban hojas y láminas.
A lo largo de todo el relato, Borges pone en boca del visitante y del huésped, indistintamente (y es conveniente recordar que lo hace indistintamente) cuestiones fundamentales para el hombre del futuro y que en el hombre nacido en el pasado no provocan sino reflexiones superficiales. No quiero ponerme estructuralista, pero conviene pensar que en 1975 un relato como este bien pudiera haber sido escrito con la estructura presente confiada al hombre mortal y con la estructura futura confiada a quien todo lo sabe de los hombres y del pasado y que, por tanto, tiene a su cargo la memoria de todos los hombres.
Al altísimo le está confiado saber hacia dónde camina el conocimiento, y dice: «La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios». El hombre, el caminante que quiere llegar al futuro eterno en forma de escritor de cuentos fantásticos acepta que saber ciertas cosas es irrelevante y que nada cambia el curso de los tiempos: «Todo se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades», como si la memoria fuera una facultad opcional. En el relato se afirma que el mito de lo escrito era siempre el garante de la memoria si «las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas». En un mundo en el que huésped altísimo afirma haber leído solo media docena de libros, una expresión como la anterior no resulta tranquilizadora a la hora de confiarlo todo a la memoria o a la oralidad.
Es un mundo así reglado, el personaje que habla desde el futuro utópico le recuerda al escritor que tiene un lugar en este mundo real (representado por el despacho de la biblioteca sita en «la calle México») que cada uno tiene su cometido en esta vida, y que ha de hacerse responsable del esfuerzo que es necesario llevar a cabo para dejar atrás las formas de la vulgaridad. Entonces, ante la proclama que hace el huésped al «cada cual ejerce un oficio», el escritor responde: «Como los rabinos». Y aquí el lector puede sentir la primera campana llamar a la sorpresa, a la primera invitación a pensar que los interlocutores no comparten naturaleza humana, porque cuando el anglófilo habla de rabinos, el narrador se afana en aclarar que el otro, el huésped, «pareció no entender y prosiguió» con el relato sin prestar atención a la interferencia. El escritor comparte con su interlocutor detalles mundanos, pero el vividor eterno parece no entender cuál es el trabajo que lleva a cabo el sacerdos, el intermediador entre el hombre y los textos arcanos, el intérprete de la memoria.
El diálogo alcanza después niveles trascendentes y plantea el tema fundamental de la existencia: abandonarse al destino o dominarlo, morir de viejo o como rebelde, que en el lenguaje de Pavese (insinuado, pero no citado) expresa que el hombre es dueño de su vida, pero «también de su muerte». Se habla del suicidio, en definitiva; y el suicidio entra en contradicción con el asesinato por cuanto son acciones que obedecen a oraciones activas o pasivas. He dicho que no quiero ponerme estructuralista, pero la frase «no conviene fomentar el género humano» entra en la clase de las declarativas, más si la pronuncia alguien en minúscula que también podría escribirse en mayúscula y que ha «engendrado un hijo» solo. En suma, tanto en la isla de utopía como en el mundo del escritor «la lengua es un sistema de citas» o de referencias cruzadas. Así, hacia el final del relato, el padre pregunta a la mujer si ha visto al hijo. La mujer responde que hace tiempo que no ve al hijo. Este tiene la misma pasión por la pintura que el padre y vive obsesionado por congeniarse con la idea antigua que había expresado el visitante: «esse est percipi» y que el narrador traduce (a su conveniencia) como «ser es ser retratado», aceptable en un mundo de pintores, pero no en un mundo teleológico. El padre, bueno como es, desea que el hijo tenga «mejor fortuna que su padre» y lleve a buen fin su cometido. Pero no son estas las últimas palabras del padre. En los fragmentos finales toma la palabra tres veces, las tres con el escritor presente: una para invitar al visitante a tomar cuantas telas pintadas quiera, aunque lo estén «con colores que tus antiguos ojos no pueden ver», y aquí la referencia a la ceguera no puede ser más evidente, porque no se habla de «ojos antiguos», sino de «antiguos ojos». La segunda vez, el padre le desea de manera menos asertiva («esperemos») al hijo que siga con éxito sus pasos. Tras una primera intervención invitante y otra deseosa, visitante y «alguien» recogen todos los enseres y comienzan lo que parece un éxodo: «No dejamos nada en la casa». El éxodo acaba frente a una torre coronada con una cúpula en una mixtificación nada compleja de los mundos que Borges ha mezclado hasta entonces. Y entonces habla el altísimo por tercera vez y afirma ahora con convencimiento una frase vergonzante, una frase promulgada por «alguien» que habita el futuro desde hace más de cuatro siglos y al que el visitante no sabe replicar sino con el silencio o con la metáfora, que sirven para lo mismo en un caso así. El «alguien» que no entiende de qué le hablan cuando oye la palabra «rabino», que aboga por no «fomentar el género humano», expresa una confirmación y una duda: sabe el hecho, pero parece haber olvidado el nombre del causante, como si Borges quisiera decir que quien lo sabe todo puede olvidar las cosas según le conviene. El altísimo aclara al invitado que esa torre con cúpula:
—Es el crematorio —dijo alguien—. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler.
En una palabra, Alguien no duda del hecho (la cámara de gas), no duda del calificativo (filántropo); duda solo del nombre, que en un mundo de citas es lo más importante, porque si no se cita la fuente uno se arriesga a ser tildado de plagio o de connivencia, y el nombre de Adolfo Hitler no es buena compañía, de ningún modo. Ante tal mezcla de aserción y memoria, ante tal elección de términos, ante tal declaración, el narrador guarda silencio, la mujer se sirve de la nieve para hacer una metáfora, Borges se identifica con el visitante y recuerda que en el despacho de la calle México guarda una «tela que alguien pintará» miles de años después en un mundo en el que «no conviene fomentar el género humano» y en el es mejor que todo esté condenado al olvido.
Es decir, el escritor de cuentos fantásticos mira un lienzo blanco, como la memoria, como la ceguera, y nos habla de un futuro utópico en el que el inventor de la cámara de gas será considerado un filántropo por alguien de memoria infinita; es decir, por alguien que no olvida y que, por tanto, puede reorganizar el pasado como le conviene. Y entonces al lector le quedan muchas cosas por hacer: una puede ser indignarse con el profesor de universidad que escribió en 2005: «El humor negro de Borges reubica a Hitler como un filántropo que inventó la cámara letal (crematorio), lugar donde se suministra el suicidio», porque no se trata de humor negro ni de suicidio, y porque aquí ya no sirve la crítica literaria. Otra, indignarse con los sofistas y con las apariencias.
No participé en ningún acto universitario de desagravio a Borges, hablé con Lluís Izquierdo de los párrafos finales de «Utopía de un hombre que está cansado», quien se limitó a utilizarlo años más tarde como cita en un poemario que escribió. Hoy, muchos, siguen utilizando el símil de El libro de arena como si fuera una metáfora brillante.
TOMADO DE LE MIAU NOIR