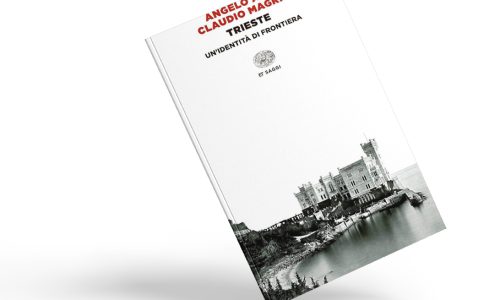- Clickultura
- 0 Comments
- 3388 Views
Abbott es un profesor universitario que, tras el final del curso escolar, afronta el periodo vacacional con la poca excitante perspectiva de encerrarse en su casa acompañando a su mujer, embarazada de seis meses y con problemas para conciliar el sueño, y a su hija de dos años.
A partir de estos hechos básicos tenemos cerca de trescientas páginas en las que asistimos a las peripecias de Abbott, a su notable incomodidad con la situación creada y a su incapacidad de conducirse como lo haría cualquier otro.
La edición española de A propósito de Abbott, a cargo de Libros del Asteroide con traducción de Ismael Attrache, nos anticipa “una desternillante historia sobre las pequeñas desventuras, agobios y alegrías de los que está hecha la paternidad”.
Pero, si he de ser totalmente sincero, no creo que a lo que asistamos en esta novela sea a una sucesión de escenas desternillantes. Me explico. El libro se compone de una serie de escenas, la mayoría de apenas dos o tres páginas, en las que vemos a Abbott en acción, mejor dicho, en reflexión, porque si algo caracteriza a Abbott es su total inutilidad práctica. No es que estemos ante un profesor chalado, abstraído en sus elevadas teorías y que no sabe cambiar una bombilla. Más bien, se trata de que el protagonista apenas es capaz de avanzar un paso en cualquier dirección sin plantearse infinidad de preguntas, cada una de ellas más irrelevante y liosa que la anterior.
Abbott observa el mundo que le rodea como lo haría un marciano venido a este planeta con el fin de pasar unos pocos meses y regresar a su planeta puntualmente para rendir cuenta de sus observaciones y, seguidamente, cachondearse de lo extraños que resultan los terrícolas. Pero he aquí, que el verdadero Abbott alienígena se preguntaría para sus adentros de qué se ríe tan alto.
Volvamos al planeta Tierra. Abbott pasea junto a su hija y juega con ella a tirar pequeñas piedras por una alcantarilla de su urbanización, esperando oír el ruido del agua. Abbott no es el padre que enseña a jugar a su hija, realmente juega con ella y se sorprende no menos que ella de lo que ocurre.

Abbott queda tremendamente sorprendido cuando descubre que los tomates frescos que come no son del supermercado sino que su mujer los compra a un particular que los cultiva y vende en su propia casa, no muy lejos de la suya. Confundido por no haber sido informado, ofendido por no haber sido consultado pero, ante todo, agobiado por el hecho de no haber caído en el detalle de que su mujer tiene vida propia cuando no está junto a ella.
Llegados a este punto es preciso formular la inevitable pregunta: ¿qué le pasa realmente a este tipo? Puede parecernos odioso, estúpido en innumerables ocasiones e incomprensible en todo momento. Pero Abbott no es un insensible egomaníaco incapaz de sentir o padecer. Se esfuerza de verdad. Le vemos tratando de limpiar toda la casa sólo porque sabe que cuando su mujer se levante y vea el trabajo hecho se alegrará y sentirá que puede confiar en él, lo que ya es más de lo que él puede esperar de sí mismo. Trata de compartir momentos de calidad con su hija y juega a hacer collares con cuentas, la lleva a la tienda de mascotas o planea una excursión campestre que termina a pocos metros de su casa demostrándole que todos sus planes tienen una tendencia inexorable a frustrarse.
La clave final de ese difícil equilibrio la explicita el narrador (aun más frio y distante que el propio Abbott a la vista del siguiente comentario): “Las dos proposiciones siguientes son ciertas: (a) Si tuviera la ocasión, Abbott no cambiaría ni uno de los elementos fundamentales de su vida, pero (b) Abbott no soporta su vida.”
El embarazo de su mujer no tiene nada que ver con la situación de Abbott. El ejercicio de la paternidad con su pequeña hija tampoco parece ser el problema. Ni siquiera la multitud de incidentes domésticos que pueblan la novela. Uno sospecha que Abbott era, es y será siempre Abbott, ese entrañable personaje con el que podemos identificarnos en la medida en que expresa su extrañeza por todo aquello que los demás dan por sentado, que es capaz de formular la pregunta equivocada en el peor momento.

Y no deja de ser un mérito innegable del autor el haber soslayado el peligro de haber explotado los aspectos más cómicos del personaje potenciando la gran riqueza de matices con que ha sabido dotar al protagonista.
Para ello recurre a golpes magistrales, como el capítulo en el que un fontanero describe a su mujer la tarde que ha pasado en casa de Abbott tratando de arreglar unas cañerías atascadas. En la convencional conversación de este hombre desaparece todo aquello que puede quedar de dignidad en Abbott. Su preciso retrato de un hombre patético ante el que no sabe cómo reaccionar es el punto culminante, la visión de un extraño que se asoma al microcosmos Abbott y que describe a la perfección lo que intuimos. Pero pese a ello, el protagonista sale reforzado, no hay nada que le reste dignidad a su denodado intento de salir adelante a pesar de todo, de comprometerse con su familia, de soñar con conferencias magistrales en Europa que nunca tendrán lugar o con el callado silencio admirativo de sus colegas de la universidad, aún más improbable.
Precisamente es esta dualidad y el modo en que el autor, Chris Bachelder, juega con ella lo que convierte a esta novela en algo que va más allá de una simple colección de anécdotas jocosas, en una reflexión sobre la vida que llevamos y el modo en que cada uno la enfrenta e interpreta para sí mismo.
A propósito de Abbott puede no ser la cómica promesa que asegura la editorial, porque es mucho más. Junto a escenas realmente desternillantes asoma siempre la sombra de la reflexión, lo que da al relato una viveza y una profundidad que pocas veces saben conjugarse como en esta ocasión. Leerlo no nos hará más sabios, pero sí más comprensivos, más reacios al juicio del fontanero y, por tanto, mejores personas. ¡¡Si Abbott supiera!!