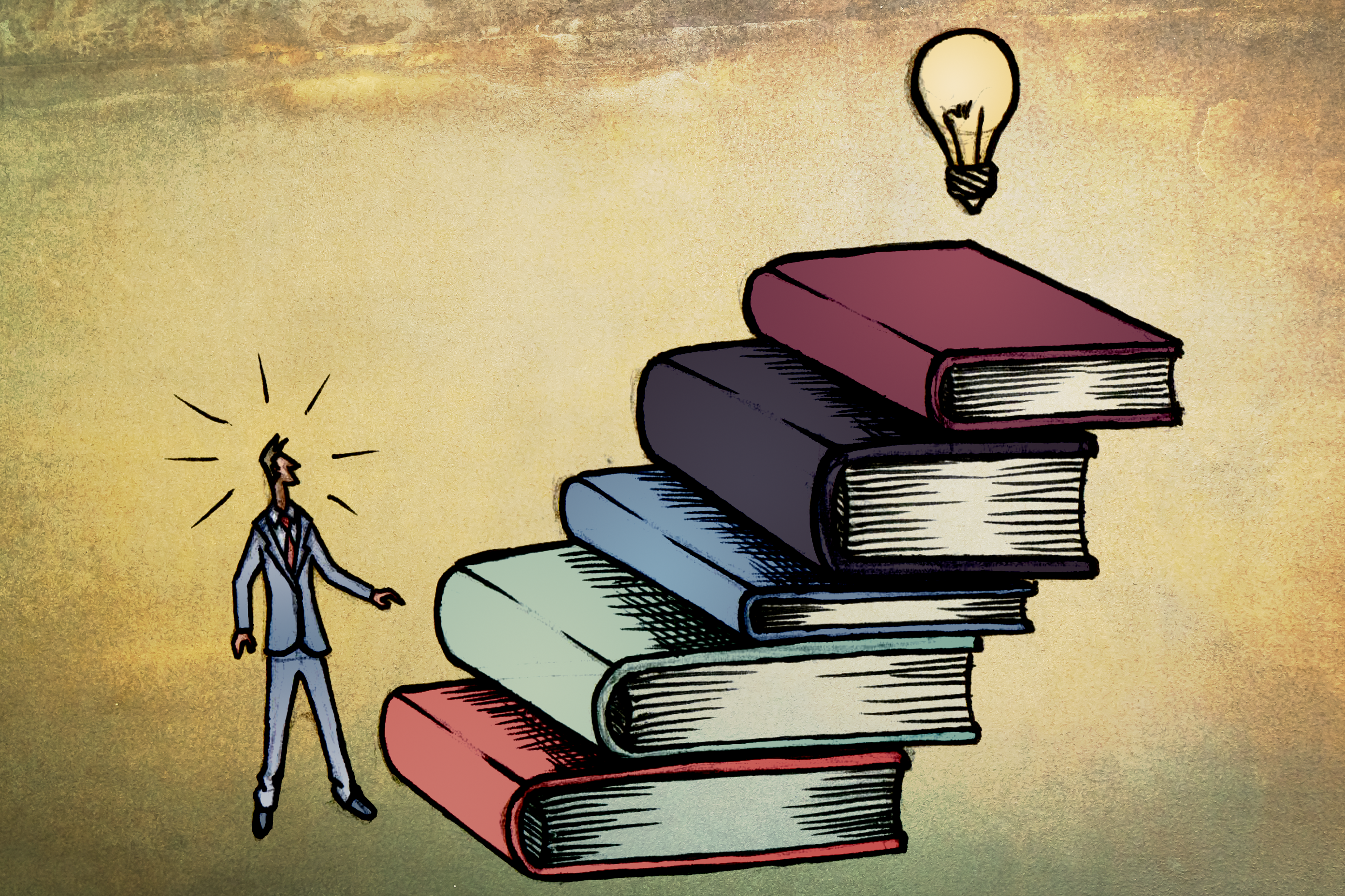- Clickultura
- 0 Comments
- 197 Views
Iván Égüez
Sin lector no hay texto
Nadie escribe para sí mismo. Ni siquiera las cartas de amor son tales si no llegan al ser amado. El texto existe en función de un otro que lo devora aunque sin exterminarlo, es decir, lo interpreta y lo trasciende sin agotarlo. Como toda ideología, entra en juego no cuando a alguien se le ha ocurrido una idea, sino cuando esa idea ha entrado en relación con el mundo concreto, que de eso trata la ideología, ser una falsa representación de la realidad en procura de materializarse en diversas formas de la existencia social. El acto creador no es más que un momento incompleto y abstracto de la producción de una obra. Si el autor fuera el único hombre existente, por mucho que escribiera, jamás su obra vería la luz —se iluminaría— como objeto. La operación de escribir—decía Sartre—supone la de leer como su correlato dialéctico, y estos dos actos conexos necesitan dos agentes distintos. Lo que hará surgir ese objeto concreto que proviene de lo imaginario que es la obra del espíritu, será el esfuerzo conjugado del autor y del lector. Solo hay arte por y para los demás. Y ya que la creación no puede realizarse sin la lectura, ya que el artista debe confiar a otro el cuidado de terminar lo comenzado, ya que un autor puede percibirse únicamente a través de la conciencia del lector, toda obra literaria es apenas una invocación. Aquellos que dicen «yo no escribo para alguien, yo escribo para mí mismo», están encubriendo una carencia o, al menos, una disociación con los demás. El aislamiento, la sub o sobrevaloración, la vanidad, la egolatría, el resentimiento social, son formas ideológicas del individualismo.
Invalidar lo ajeno en descargo de lo propio
Estar contra todo es también una forma de no estar contra nada, no darse cuenta de que en este caso la ideología, por retruco, es una forma de adhesión, paralizante adhesión, al mundo de lo establecido. Esta subespecie literaria está signada por «el odio del poeta inédito». Promueve una imagen de singularidad totalmente desmovilizadora. No solo es la posibilidad de escapismo al declararse genio sin tener que probar lo contrario, sino el virus de una manipulación de rechazo social contra quienes, eventualmente, pueden convertir su reconocimiento literario en reconocimiento social. Uno de los trucos de la ideología consiste en evadir la confrontación con la realidad, en contaminar sin contaminarse. La historia de la literatura comienza consigo mismo, la literatura se manifiesta de una sola manera (la de él) y no pueden existir otras opciones literarias, ni otros estilos. Renegar del contexto garantiza su propia idolatría, descalificar lo ajeno engorda lo propio. Pero, ¿es una competencia literaria o de mercado? Ni lo uno ni lo otro, porque si la literatura fuera un pugilato se mediría a los contendientes libra a libra, pero como es una construcción simbólica habría que medirla libro a libro, y ahí no se puede cotejar la realidad con sus apariencias ni el ego del lego con los tesoros del Vaticano.
El libro, ¿una mercancía?
Pero, ¿publicar un libro supone vender una mercancía, a menos que se lo regale? El autor es el único caso de materia prima que al mismo tiempo es fuerza de trabajo. Esta materia prima, compuesta de pensamientos, obsesiones, emociones, frustraciones, deseos, sueños, etc., es abstracta pero no deja de ser materia, es decir, existe, viene de la realidad y actúa en ella. Es una materia que toma forma abstracta mientras el acto creativo se está fraguando en la cabeza y en el resto del sistema nervioso, pero su materialidad se evidencia y se refrenda al plasmarse en signos sobre el papel y convertirse en manuscrito. Mas ya hemos visto que, para ser arte, esto no es suficiente.
Entonces se inicia el endoso del manuscrito a las necesidades del editor, quien es el responsable nada menos que de elegir, fabricar y distribuir. En la configuración y posterior evolución de este proceso —dice Roque Dalton— puede advertirse una tendencia hacia la pérdida de control por parte del escritor, pues este se encuentra cada vez más sujeto a los criterios de selección del editor, y él, a su vez, se funda en la necesidad de penetrar el mercado con fines exclusivos de lucro. Todo ello influye ineludiblemente en la selección temática del género literario. Incluso en el estilo.
Por principio, las editoriales comerciales no publican poesía, a menos que sus autores hayan obtenido el Premio Nobel o hayan alcanzado la gloria después de muertos. ¿Será porque es un mal negocio o porque se dejaron contagiar de la concepción etérea que algunos poetas tienen de la poesía? Pero, además, las editoriales comerciales por lo general no publican a autores desconocidos. Las editoriales institucionales sí publican poesía y también a autores desconocidos. A veces con una generosidad alarmante. Mas por el sortilegio del negocio editorial, las ediciones con auspicio institucional generalmente tienen la gracia de quedarse embodegadas. Parece que la fatalidad dijera: ya que no es posible encerrar a un loco que ha preferido ser poeta pudiendo haber escogido ser gerente, militar o usurero, no queda más remedio que encerrar sus locuras a través de la inoperancia institucional. En el mejor de los casos, ciertas instituciones culturales hacen circular estos libros asumiendo un cariz paternalista frente al público a costa del autor. Son ediciones «populares», tienen un tiraje que oscila alrededor de los quinientos ejemplares, con lo cual el autor necesita agotar toda la edición para poder adquirir una entrada al fútbol. Una vez más, quienes poseen el control sobre los medios de producción en la sociedad también poseen el control sobre las ideas que circulan en ella.
El poeta, ¿un mercachifle?
Este panorama institucional inocuo empieza a modificarse con políticas que apoyan la promoción del libro afinando todo el proceso de circulación en función no meramente comercial sino cultural, con precios accesibles fijados con relación al ingreso medio y al salario mínimo, en ediciones realmente masivas, con precios subvencionados por el Estado —en calidad de artículos de primera necesidad— donde el precio del libro se constituya en un beneficio para el lector y el autor, y no en un perjuicio para este último.
Todavía se da el caso del escritor que quiere desafiar con su libro las leyes del mercado. Se decide a ser su propio editor, su propio distribuidor. Pero ninguna librería quiere comprar sus libros o, a lo sumo y a regañadientes, lo toman «a consignación». Desde las desgastadas suelas de sus zapatos le surge la idea de ofrecer su libro a las bibliotecas. Pero nuestros países tienen pocas bibliotecas y las pocas bibliotecas tienen poco presupuesto para comprar libros. El poeta-editor-distribuidor se decide a promocionar su libro. ¿Para qué? ¿Para vender? ¿Para regalar? Imaginar un rótulo que diga: «Aquí se venden poesías» le lacera el alma. La poesía es el alimento de los dioses: no puede venderse. El poeta es libre, noble, singular, no tiene que ver con cosas toscas como el trabajo u otras granjerías. El poeta es un dédalo, un demiurgo; tiene que ver con las musas y no con los prosaicos menesteres de la compraventa. ¿El poeta es un comerciante? La confusión sobre lo que uno es, sobre lo que uno hace, es un nivel retrasado de la conciencia, pero, sobre todo, es un nivel de la mala conciencia.
¿Un ingrediente de la bohemia?
Heredero de una práctica aristocrática que concebía a la escritura como un adorno, se vuelve exhibicionista, un letrero luminoso que se anuncia a sí mismo, un árbol de navidad con regalos para todos, equiparable a lo que en otra etapa era patrimonio del poder eclesiástico: el canon. Este autor idealista (esta mala conciencia) envasa su personalidad y la concepción de su práctica en una nostalgia hacia esa clase, a la cual la burguesía había desplazado sin haber dejado de admirarla. Los antiguos cultivadores de las letras vivían para entretenerse, para impresionar, para hacer de ellas un ingrediente de la bohemia. Ahora se autoproclaman titulares de una fama mediática, aunque sin verdaderos lectores literarios. Por tanto, esa nostalgia responde también a una mixtura entre el placer cortesano y la libertad burguesa. Desde estos rancios valores, desde estos rezagos de ideología feudal, es fácil colegir que a la ideología de la dominación le interesa conservar esas formas idealistas acerca de lo que es la literatura a fin de ejercer, desde esa irrealidad, la anulación en forma de autocensura
«No solo hay que fabricar productos sino individuos que los consuman»
Algunos editores, libreros o distribuidores parecen no entender la diferencia con quienes venden pan o papas; estos productos responden a una necesidad «cautiva», en cambio el libro tiene que regirse por un viejo axioma capitalista: «no solo hay que fabricar los productos sino los individuos que los consuman», es decir, los lectores. Los periódicos, por ejemplo, van en una caída libre y sus tiradas se vuelven inofensivas porque estuvieron acostumbrados a un lector ingenuo que admitía como verdad todo lo que se publicaba en sus páginas. Ahora el lector duda y los periódicos no están preparados para ello.
Para alguien que quiera mantenerse en el limbo de la exquisitez del arte por el arte, le resultará demasiado prosaica esta realidad. Querrá seguir ejerciendo la escritura como una actividad decorativa o inocua, en goce de una «libertad burguesa muy parecida a la gratuidad de los viejos tiempos». El lector, es decir, el consumidor de sus libros, no le merecerá la menor atención. Se sentirá por encima de él y sus demandas, por encima de las contradicciones sociales de las que ese autor y ese lector son parte. Este desaprensivo e irresponsable autor o editor quisiera que el lector fuese una suerte de siervo que aceptara sus excrecencias como en el feudalismo las dádivas o los caprichos de su señor. Continuemos en el espíritu de Sartre: «Todos los escritores de origen burgués han conocido la tentación de la irresponsabilidad; desde hace un siglo, esta tentación constituye una tradición en la carrera de las letras. El autor establece rara vez una relación entre sus obras y el pago en dinero efectivo que por estas recibe. Por un lado, escribe, canta, suspira; por el otro, le dan dinero. He aquí dos hechos sin relación aparente; lo menos que puede hacer el autor es decirse que le dan una pensión para que suspire. Esto le permite considerarse más estudiante titular de una beca que trabajador a quien entregan el precio de su esfuerzo». Si es un poeta perseverante, perderá la inocencia y aprenderá la primera lección; el escritor no es libre, está en el mercado, y el mercado libre es hostil al arte, especialmente a su condición de trabajo desalienado. Quizás el aterrizaje forzoso no sea suficiente como para que comprenda, de golpe, que la literatura es una práctica social determinada, que se desarrolla entre interacciones y contradicciones determinantes, pero, al menos, entenderá que se trata de un oficio que se ejerce desde la adversidad, que tiene sus vericuetos, pero también sus hondos desafíos. La cultura es a la nación lo que la lengua es a la cultura. Por tanto, la literatura como una manifestación de esa lengua es parte de una cultura nacional, no es un patrimonio personal sino parte de la vida de un pueblo, parte de su producción simbólica y de su memoria colectiva.
Los predios de la enseñanza
Pero dejemos por un momento al escritor y demos una mirada por los sacralizados predios de la enseñanza de la literatura y de la crítica. Ya sabemos que el poder económico no puede existir sino a condición de readecuar incesantemente los instrumentos de producción y, con ello, todas las relaciones sociales. Esa readecuación en el nivel ideológico estético-literario le permitirá remozar el idealismo a través de corrientes aparentemente sistematizadas pero que, en la consumación del proceso enseñanza/aprendizaje, se convierten en la piedra filosofal que evita «caer» en otras explicaciones.
En el nivel medio de enseñanza la vertiente predominante considera a la literatura como expresión de la subjetividad individual del autor. Dicha subjetividad aparece desgajada del contexto histórico-social y el sujeto de la creación literaria tiene su principio en sí mismo, se agota en su creación y esta, en la sicología del «sujeto creador». De ser aplicada esta concepción de cuño romántico liberal a otras instancias «espirituales» o de «razón pura», paradójicamente, estaría negando el espesor social, por ejemplo, a las conquistas que alcanzó esa burguesía; la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, tendrían su explicación en el yo íntimo, en el fuero interior y no en la vida social ni en el proceso histórico que las engendró.
Concomitantemente, esta concepción promueve una crítica literaria que consiste en explicar la obra por la vida del autor y, en cuanto al valor estético, este es el reflejo de la «sensibilidad» del artista, unido a la «originalidad» de su creación. El colegial latinoamericano y el lector de magazines y suplementos literarios dominicales establecen su contacto con la literatura a través de esta mediación idealista, cuyo cometido no solo es impedir una lectura veraz del texto, sino impedir, a través de esa textualidad, una lectura veraz de la sociedad. El lector debe tomar partido no solo entre los personajes de papel que la «sensibilidad» del escritor ha creado. Debe aprender a verlos con los ojos de «extrañamiento» que pedía Brecht. Una enseñanza y una crítica idealistas jamás lograrán que el lector o el espectador saquen los ojos de las páginas del libro o de las tablas del escenario.
A través de esta corriente idealista, la censura, perdón, la ideología, ha logrado modificar el hecho literario cercenando el espesor real que sostiene a toda ficción.
Por otro lado, esta dominante ideología estético-literaria atiende solo a los productos consagrados por una historiografía rigurosamente selectiva o a productos altamente finalizados—una suerte de literatura de punta—y no repara en que la literatura es una práctica, es decir, un proceso no solo en la vida de los autores sino también en la de los pueblos. Los resultados de esta crítica serán impresionistas, maniqueos o extremadamente axiológicos. Se parecerán a esos primeros televisores en blanco y negro que servían para ver a los negros más negros y a los blancos más blancos. Una especie de racismo en la crítica. Su escala de valores tendrá por unidad y finalidad cualquier modelo impuesto, tendrá por patrón al buen gusto de la época y contará con el favor de la opinión pública que es la más privada de las opiniones.
El lenguaje como trampa
La otra vertiente es la del lenguaje como materia, medio y fin del quehacer literario. Constituye la readecuación de antiguas evasiones y prevalece de manera dominante en la cátedra universitaria y en los centros de investigación. En casi todos los países latinoamericanos, antes de que la crítica literaria readecue la vieja perceptiva que consagraba el estilo castizo y los modelos del bien decir, los escritores emprendieron una violentación de ese conjuro y realizaron, frente a lo establecido, algo así como la toma del poder en el seno del lenguaje. Frente al purista, el indigenismo y otras literaturas regionales propiciaron la producción de un lenguaje nacional-popular. Por esa vía tomó forma el realismo no solo como escuela sino como espejo de la realidad. No es el momento para una constatación de su aporte o de las discusiones, a veces bizantinas, que se dieron acerca de él, o de juzgar lo estrecho que resulta ver a la literatura como mero reflejo de la realidad sin reparar en que ella en sí es una otra realidad. El hecho es que llegó desde abajo, generando tras de sí una serie de interpretaciones, todas, desde luego, con apelaciones a la realidad. A la crítica idealista le resultaba muy forzado seguir amparándose en la subjetividad como algo fuera de contexto. Entonces había que configurar una corriente que privilegiara al lenguaje, pero al mismo tiempo lo desarticulara.
¿Análisis literarios con carbono 14?
Françoise Perus hace notar que la indisoluble unión de lenguaje y pensamiento en todo proceso discursivo exige plantear el problema de la articulación de estos dos planos, que si bien la base lingüística (o sea, el sistema de la lengua) es, en cuanto tal, ajena a la lucha ideológica, los recursos lingüísticos movilizados en el proceso discursivo, en cambio, no son indiferentes a la producción de determinadas formas de conciencia social. En cuanto al método —dice—, resulta claro que el análisis textual no puede ser considerado como el paso previo al establecimiento posterior de la relación entre «texto» y «contexto» ni tampoco como el simple «complemento» en el plano de la «forma». Y esto, por la sencilla razón de que ni la relación entre texto y contexto puede pensarse en términos de exterioridad, ni la relación forma-contenido se plantea en términos de una correspondencia entre ambos planos, puesto que se trata de llegar a dar cuenta de los efectos ideológicos específicos que, bajo la modalidad «estética», produce el texto en el interior de un campo ideológico-cultural, cuyos márgenes no están definidos por el «texto en sí», sino por las contradicciones de la formación histórico-social concreta en cuyo marco se produce y reproduce la «significación» de la obra de que se trate. La literatura, cercenada de sus dimensiones vivenciales, tiende a convertirse en objeto de arduas manipulaciones, a las que una sofisticada terminología técnica presta visos de cientificidad y convierte a la lectura en una suerte de ritual gimnástico-cabalístico o de hermenéutica iniciática que no es, en fin de cuentas, sino la forma más sofisticada de la sujeción ideológica.
¿Qué hacer por una ciudadanía literaria?
Hay que anotar que ese escritor romántico de antaño tiene actualmente su hábil reencarnación en aquel que se cree independiente y que hace de su neutralidad una garantía para juzgar el mundo.
La toma de posición no debe resolverse en el mundo del papel, sino en el de la sociedad, donde el escritor será no solo el creador de personajes imaginarios sino un personaje de carne y hueso, consciente de que cada uno de sus actos (y el lenguaje es ideología en acto, mise en scène) están del lado del cambio y la liberación o del sometimiento y el retraso. Entre esos actos deberá tomar en cuenta su obra. De este modo, un poema, un cuento, una novela dejan de ser solamente un poema, un cuento o una novela y pasan a constituirse en actos. Así debe ser entendido el compromiso y no solo en la medida impuesta por una falsa escisión entre el hombre y el artista. El reconocimiento de su oficio, con las particularidades que este —como cualquier otro— tiene, debe empezar por un reconocimiento de su condición de ser social, de ciudadano de esta región del mundo. No habrá mejor poeta que aquel que se considere un ciudadano poeta. La creencia en la supuesta autonomía de la intelectualidad es la base ideológica que explica una serie de sus típicas costumbres y actividades como capa social.
¿Qué hacer?
Lo primero que deberá hacerse es admitir esa realidad y sus riesgos para que desde dicha comprensión se planteen objetivos más reales acerca del alcance de una práctica que está inmersa en una dinámica general. Su condición de trabajador prevalecerá sobre la mitología del iluminado. Volverá a ser un intelectual en el sentido real del término, esto es, el Verbo de su pueblo, el que dice la primera palabra en el silencio.