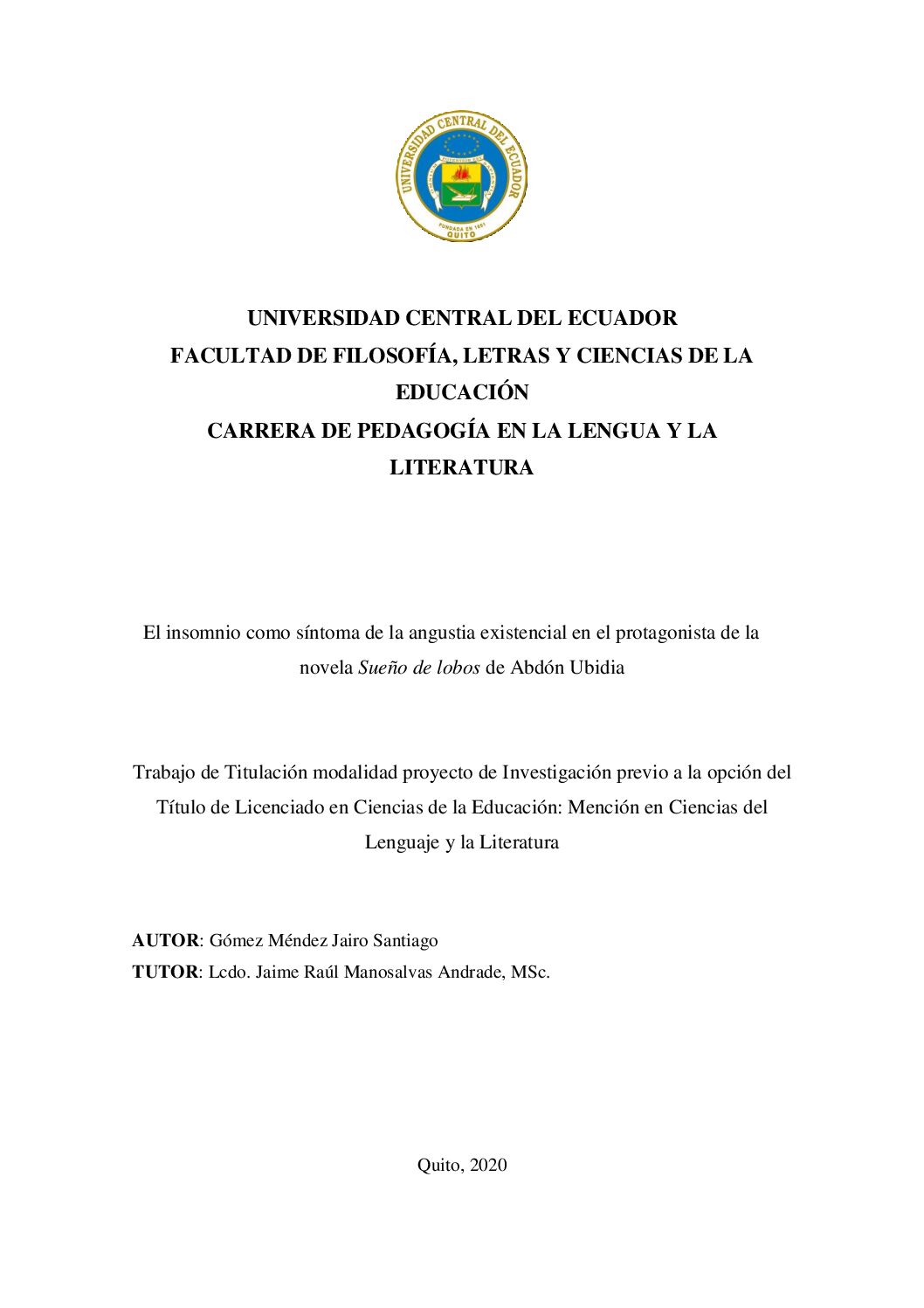- Clickultura
- 0 Comments
- 208 Views
Miguel Antonio Chávez
El chifa de Lu-San poco a poco dejó de ser destino exclusivo de fumadores de opio, de tinterillos mediocres que se hicieron tramitadores para ganar un poco más, de buscadores de oro que extraen la brillosa y solitaria bola de carne que viene en los wu-chi-wu, y de aquellos que juran que el cocinero es el genocida de los gatos del barrio; aunque de esas cosas poco se sabe.
Un día Lu-San empezó a recibir arqueólogos, historiadores, géologos, científicos y ufólogos, que en lugar de pedir una sopa wan tan, querían ver la misteriosa tablilla de oro que, aseguran, había traído de la Cueva de los Tayos, a escondidas de los británicos organizadores de la expedición donde él fue su cocinero; y en la cual participó el mismo Neil Armstrong, cuyo descenso hacia las enormes profundidades de la cueva le recordaron su caminata lunar.
Se cree que Lu-San exhibía sin reparo alguno la tablilla –en una vitrina melosa debajo de la caja registradora, junto a un sapito de la abundancia– porque pensaba que lo vedado es lo que atrae, no así lo expuesto; aquello que por estar a la vista de la cotidianeidad se torna casi
imperceptible. Deducida esta audacia, se procuró un sinnúmero de tretas para que Lu-San entregara la antigüedad, desde un conato de robo hasta el envío de un inspector de sanidad para que cerrara el local, aduciendo su complicidad en la desaparición de los felinos.
Pudiendo estar entre el valioso inventario de un Louvre o un MoMA, los intrigantes códices de la civilización intraterrestre de la Cueva de los Tayos terminaron convertidos en la nueva remesa de anillos, cadenas y brazaletes de una vulgar joyería del centro. Al frente, en el chifa de Lu-San, los antiguos clientes regresaron, sin importarles los rumores de los gatos, ni de uno que aseguró haber hallado un dedo amarillento en su chaulafán. Pero de esas cosas poco se sabe.