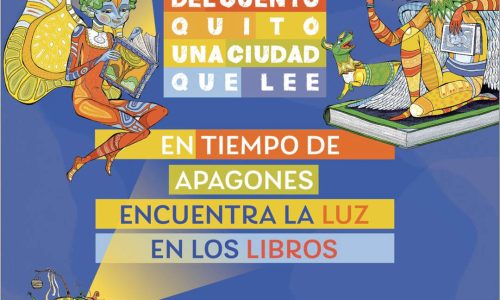- Clickultura
- 0 Comments
- 329 Views
Apasionado de Flaubert y su preocupación formal, seguidor de Balzac y su vocación de retratista de una sociedad en transformación, educado en las polémicas de Sartre y Camus, admirador de Aron y Revel, joven que descubrió América Latina en París, Vargas Llosa es el primer autor que no escribe en francés que ha entrado en la Academia Francesa.
Es una gran alegría, querido Mario Vargas Llosa, recibirlo en esta ilustre casa, creada en 1635 por el Cardenal de Richelieu. Cerca de cuatro siglos nos separan del tiempo de nuestra fundación. Vivimos una época de desorden acelerado y general. Vivimos con ese desorden que forma parte de nuestra cotidianeidad. Cada mañana nos despertamos en un mundo que parece haber perdido sus brújulas y nos dormimos cada noche bajo un cielo colmado de constelaciones movedizas.
Dentro de ese incesante movimiento, la verdad parece sin duda más enigmática que nunca, sobre todo porque tenemos una conciencia muy aguda de que casi no quedan instituciones o principios que no sean objeto de retoques y cuestionamientos. Vemos desmoronarse ante nuestros ojos el mundo que hemos inventado y equipado. Ahora nos llega el temor de la peligrosa complejidad de un sistema que hemos blindado con armas nucleares, satélites espías, redes mundiales de micrófonos y cámaras mientras los drones de guerra surcan nuestro espacio y océanos.
En este universo inestable que duda y se inquieta tanto como ruge y se deja llevar, atravesado por poderosas energías individuales, a veces desligadas de toda concepción colectiva, pero también por renovadas ambiciones imperiales, más o menos disfrazadas, nuestra patria literaria, nuestros viejos países europeos y sus instituciones, cargadas de libertad y desgracias, de riqueza y sentido, se nos aparecen a veces como titanics lanzados a un mar agitado, entre bloques glaciares desprendidos de la masa de hielo por el calentamiento global.
Todos sabemos que una civilización puede ser tan frágil como la vida. Gustave Flaubert, su admirado Flaubert, a quien una vez más usted viene a rendir homenaje, nos deja entrever en Salambóla naturaleza profunda del pasado, colmado por “la sucesión de edades y patrias olvidadas”. Salambó no es solamente una obra maestra escrita por un genio que amaba las religiones y los pueblos desaparecidos, es una ficción que en su propio misterio cuestiona nuestro tiempo. El destino de Cartago, su fuerza y sus debilidades, su ausencia de talento político, su espíritu mercantil y estrecho, su pasión por el oro y el lucro, su misma desaparición, esa guerra de mercenarios impolutos de cualquier fatalidad histórica, resuenan extrañamente en nuestro tiempo de metamorfosis en el que, amputados de ese trozo de esperanza que había formado parte de la fundación de nuestro continente, los europeos parecen dudar de su destino.
No somos los primeros en afrontar la incertidumbre. Los caminos de la Historia, esa maravillosa y aterradora caja de sorpresas, están pavimentados de trampas. Quienes nos precedieron han atravesado revoluciones y guerras. Si cruzamos arenas movedizas no nos olvidemos de que nuestros antecesores caminaron sobre abismos. La Academia no se ha librado de esas tormentas desde su creación en 1635, pero sigue siendo un punto fijo, una anomalía milagrosa en la panoplia de nuestras instituciones. La Academia sigue siendo, contra viento y marea, el tabernáculo de nuestra lengua. Es bajo la cúpula de la Academia que los escritores franceses se han estado pasando la antorcha de las palabras desde hace casi cuatro siglos y es aquí donde hablamos de aquellos que amamos y admiramos.
Esta antorcha que franquea los siglos, con su séquito de recuerdos, ritos, testimonios sobre nuestro pasado intelectual, sobre el programa de lo que eran nuestros sueños, esta antorcha ilumina una tradición. Esta tradición no es necesaria. Habla tanto del porvenir como del pasado. Sin ella, no seríamos más que fantasmas o huérfanos. Jean d’Ormesson había evocado el esplendor de esta tradición el día que recibió a Marguerite Yourcenar bajo la Cúpula, el jueves 22 de enero de 1983, es decir, hace casi cuarenta años: “La más alta tarea de la tradición, decía, es devolverle al progreso la cortesía que le debe y permitirle al progreso irrumpir en la tradición.” Devolverle al progreso, o más sencillamente al presente, su cortesía no es cerrar la puerta a la vida ni a sus promesas; es uno de los medios de los que disponemos para construir el porvenir.
La alianza de la tradición y de la vida hoy nos invita a recibir entre nosotros a Mario Vargas Llosa, un inmenso escritor, peruano de nacimiento, sudamericano, que ha escrito siempre en español, a quien el país de Cervantes le ofreció la nacionalidad española cuando casi había perdido la suya, pero que nunca dejó de trabajar a favor de la inmortalidad de la lengua francesa alabando a nuestra literatura en todos sus campos de batalla. El 7 de noviembre de 2010, en Estocolmo, usted mencionó a Francia en su discurso de aceptación del Premio Nobel, que no fue un final, sino un nuevo comienzo. Lo cito: “De niño soñaba con ir algún día a París porque, deslumbrado por la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que habían respirado Balzac, Stendhal, Baudelaire y Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor, y que al no salir de Perú, no sería más que un pseudoescritor los domingos y días festivos. Y es cierto que le debo a Francia y a la cultura francesa lecciones memorables, como el hecho de que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una obstinación. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribían, en los años de Beckett, Bataille, Ionesco y Cioran, del descubrimiento del teatro de Brecht y del cine de Ingmar Bergman, del Teatro Nacional Popular de Jean Vilar y del Odéon de Jean-Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y del Nouveau Roman, y de esos discursos, piezas de valentía literaria, de André Malraux, así como, quizá, del espectáculo más teatral de la Europa de esa época, las conferencias de prensa y los truenos olímpicos del general De Gaulle.” Usted acaba de repetirnos hasta qué punto la literatura francesa le ha ayudado a convertirse en el escritor que es.
La vida espléndida de la ficción, en este caso la obra maestra de un académico francés, sillón 14, había acompañado sus primeros pasos. Durante el invierno de 1950, en el internado del colegio militar Leoncio Prado de Lima. El edificio era triste y húmedo, la disciplina embrutecedora, los cadetes del colegio eran tratados como esclavos. Usted tiene catorce años. La depresión lo amenaza. ¿Qué es lo que le permite soportar la hostilidad casi carcelaria de este establecimiento? La lectura de Los miserables de Victor Hugo, que lo reconforta en su calvario. Los miserables hacen caer los muros, calman sus sometimientos, disipan el frío y la bruma, apartan a los celadores, y lo proyectan a otra vida. “Las aventuras de Jean Valjean”, escribe usted, “la obstinación de sabueso de Javart, la simpatía de Gavroche, el heroísmo de Enjolras borraron la hostilidad del mundo y convirtieron la depresión en entusiasmo durante esas horas de lectura robadas a las clases y al estudio”.
Victor Hugo, sillón 14. Aquí está usted en el sillón 18. Hugo es casi su vecino aunque fue su cómplice durante sus exitosos intentos de evasión del colegio Leoncio Prado de Lima. ¿Hará falta invocar algún tipo de magia verde para explicar ese compañerismo y estos reencuentros? ¿Hará falta invocar a los dioses incas del Machu Picchu o la influencia de la Providencia? En todo caso, me resulta difícil ver en esta coincidencia nada más que un simple guiño del destino. Agrego que Jean-François Revel había sido elegido para el sillón 24. Usted se sentará, por lo tanto, entre dos amigos muy queridos.
Desde aquel invierno de 1950 a este invierno de 2023 han pasado setenta años. Lecturas, escritura, sueños, polémicas, viajes. “Escribir es una manera de vivir”, decía Flaubert. Esa forma de vivir es la suya, querido Mario Vargas Llosa, con “un fuego crepitante en la cabeza”. El crepitar de las palabras, el resplandor de las ideas, la brasa de la imaginación y siempre la corona de relámpagos de la realidad. Durante todos estos años de escritura y creación, usted no ha dejado de repetir su fidelidad a la literatura francesa.
“Pero lo que quizás más le agradezco a Francia”, dijo también en su discurso del Nobel, “es haberme hecho descubrir América Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad unida por la historia, la geografía, la problemática social y política, y por una lengua deliciosa que producía una literatura innovadora y apasionante”.
Me gustaría devolverle el cumplido y decirle que, a partir de los años setenta, fueron los escritores sudamericanos, el colombiano Gabriel García Márquez, el brasilero Jorge Amado y el peruano Mario Vargas Llosa, entre otros, quienes ayudaron a una nueva generación de escritores franceses a no renunciar a la ficción. Yo recuerdo que en nuestro paisaje interior Jean-Marie Le-Clézio y Patrick Modiano eran en sus comienzos planetas más bien solitarios en un horizonte cargado de las nubes, tan brillantes como oscuras, a veces asfixiantes, de la teoría y las ideologías. Por ese entonces estábamos sometidos a un humo sistémico que pretendía hacer de la novela “una rama menor de la semiología y de la lingüística”. Usted forma parte, querido Mario Vargas Llosa, de quienes nos han animado a elegir la literatura como forma de vida.
Y esta manera de vivir es asombrosa. Más que repasar las grandes líneas de su existencia, yo voy a intentar hablar más bien de su modo de vida y, por lo tanto, de sus libros y lecturas.
Luego de sus años en la Universidad, se siente asfixiado en Lima. Desea respirar el aire de las grandes ciudades europeas y se marcha a Madrid. La capital española sigue aislada del mundo por el franquismo y provincializada por la censura. De esa primera estadía, usted conserva, sin embargo, una imagen que no olvidará jamás. Durante el verano de 1959, mientras asiste a una corrida de toros, percibe un murmullo entre los aficionados, desde el vallado hasta las gradas. Eran Ernest Hemingway y Ava Gardner que pasaban. Algunos días más tarde, usted llega a París, “como un joven que realiza su vigilia literaria de armas”. Y muy pronto usted comienza a escribir La ciudad y los perros. El colegio militar había sido un centro de adiestramiento militarizado para adolescentes. Su padre lo había encerrado en ese establecimiento para desintoxicarlo de su gusto por los poetas. Usted recoge sus recuerdos y los convierte en su primera novela, a los veintitrés años.
Esa tediosa institución no solo le ha proporcionado un escenario y unos personajes, una ambientación y una historia, sino la ocasión de afirmar un dominio en la construcción y un estilo. Describe usted un universo excesivo, la vida y las desventuras de unos adolescentes, los llamados Perros, que proceden de todos los barrios y pertenecen a diversas clases sociales, indios, blancos, burgueses, negros, ladrones, campesinos, su adiestramiento por parte de la dirección, la histeria de sus ritos de iniciación, las pitadas y las voces de plomo, la fraternidad de los apaleados, la muda complicidad de las sonrisas y los movimientos de cabeza.
Pasa usted sus recuerdos por el filtro de una lucidez singular e impulsado por un ansia muy ávida de infinito, escribe una novela de educación en la línea de Las tribulaciones del estudiante Törless de Musil o de Los cadetes de Ernst von Salomon. Balzac decía que la novela es “la historia privada de las naciones”. La ciudad y los perros nos hace entrar en la intimidad de Perú y de la sociedad peruana de los años cincuenta. Nos ofrece una Lima a vista de pájaro, desde las playas de Miraflores y los edificios de ladrillo rojo del Malecón hasta las viejas casas descoloridas de Barranco, y nos conduce por los callejones, barrancos y playas de una capital macrocéfala. Pero también nos introduce en el corazón de una historia trágica, donde se mezclan las peculiaridades de esa joven humanidad, a veces sus virtudes y los males eternos de la crueldad, la impostura y la venganza. En el corazón de esa efervescencia, en la que a veces es difícil trazar la frontera entre el bien y el mal, usted se proyecta, me parece, bajo la apariencia de un estudiante, apodado el Poeta. El Poeta es el escritor público de la escuela. Escribe a pedido y en forma remunerada cartas de amor y, sobre todo, breves novelas pornográficas en las que sobresale. La imaginación que el Poeta pone en marcha para esas historias tiene un puente entre la realidad limitada de los muchachos y sus apetitos desmesurados de jóvenes varones y anuncia su visión de la literatura.
Si se me permite, quisiera detenerme un momento más en Lima y evocar un recuerdo personal. Yo era y sigo siendo, a mi manera, un fetichista de la literatura. En París, a veces aparcaba frente al número 56 de la rue de Varenne para encontrar a Louis Aragon y seguirlo hasta la rue du Bac. En Alemania, una peregrinación tras las huellas de Goethe me llevó de Fráncfort, donde su casa había sido destruida y luego reconstruida, hasta Weimar, donde nada ha cambiado desde la muerte del escritor. Usted, que había realizado el viaje a Croisset tras las huellas de Flaubert, me animó, sin saberlo, en esta desviación sin gravedad. “Me fascina”, escribió usted mismo, “visitar las casas, tumbas y bibliotecas de los escritores que admiro, y si pudiera coleccionar sus vértebras, como hacen los creyentes con los santos, lo haría con mucho gusto.”
Con dicho aliento no personalizado, en la primavera de 1986, crucé el Atlántico para visitar ese colegio militar de Lima, situado en el barrio de la Perla. Llegué por un bulevar recto y lleno de baches que cortaba en dos una zona plana de fábricas y barrios marginales. El edificio de su antiguo colegio se alzaba, inmenso y todo a lo largo, entre la carretera y el mar, cercado por altos muros amarillos, asediado por el viento y la sal. En la ribera, basurales, parapetos rotos, un pequeño terreno de guijarros. A lo lejos, una gran isla, El Frontón, que antaño fue una cárcel. Sobre los tejados aterrazados del edificio vigilaban grandes aves de siluetas irregulares, carroñeras. Era difícil no pensar en la aparición fantasmagórica de Lima en la novela Moby Dick de Melville: una ciudad rodeada “de un velo blanco”, que extendía sobre sus murallas “una rigidez de muerte convulsiva”.
Le mostré mis documentos de identidad al soldado de guardia, explicándole que era un admirador del libro de Mario Vargas Llosa. Él llamó por teléfono al comandante del colegio para señalarle la presencia de un intruso francés lector de La ciudad y los perros y me hizo esperar en una sala. Tres soldados de guardia estaban sentados en un banco, apoyados sobre sus fusiles. Habían oído hablar del libro que había causado cierto revuelo. Las autoridades habían hecho quemar mil ejemplares del libro en el patio de honor del colegio delante de los cadetes en posición de firmes y un general había declarado que su autor era un espíritu degenerado. El comandante García, un hombre seco, de cabello ondulado, calvo en la parte superior de la cabeza, muy amable, me recibió en su despacho, delante de hileras de banderines y copas deportivas. “Yo leí La ciudad y los perros, me dijo. Es una buena novela, quizá el autor tiene mucha imaginación, pero es una buena novela.”
En ese momento, casi no aprecié el reproche del comandante García contra su imaginación. Me pareció que afirmaba, de manera medio disimulada y amable, que usted mentía. Me equivocaba, por supuesto. Me equivocaba porque es propio de la literatura proclamar la verdad a través de la mentira. La verdad de las mentiras es el título de uno de sus ensayos sobre la literatura del siglo XX. ¿Eso significa que la novela es sinónimo de irrealidad? “No lo creían de ese modo los oficiales y candidatos a la escuela militar Leoncio Prado, donde al menos se supone que transcurre mi primera novela, La ciudad y los perros, quienes quemaron mi libro acusándolo de difamar a la institución”, señalaba usted en La verdad de las mentiras. Usted se define a sí mismo como un escritor embriagado por la realidad y fascinado por la Historia. En todo lo que ha escrito, usted ha tomado como punto de partida “experiencias que aún se mantienen vivas para su inspiración”, imaginando cada vez “algo que refleja de un modo muy infiel la vida, pero para transformarla añadiéndole algo”. Por otro lado, precisa usted, desde que son puestos en palabras los hechos sufren un profundo cambio. El escritor que elige una palabra sobre otra, elige una determinada descripción del hecho. Además, la escritura congela la realidad, mientras que la vida nunca deja de estar en perpetuo movimiento. Sainte-Beuve decía: “Los personajes de una novela deben hablar como si fuera la misma vida la que hablara.” Su talento de prestidigitador literario consiste en ir más allá de los límites de las palabras, en hacer que sus libros hablen como si fuera la vida misma la que hablara y en atraer a su lector hacia los misterios de la experiencia humana.
Ese libro, La verdad de las mentiras, nos arroja luz sobre su modo de vida, ya que ahí podemos encontrarlo en diálogo con los grandes libros del siglo XX. Usted pertenece al curiosamente reducido círculo de novelistas de nuestro tiempo que mantienen, a cielo abierto, una conversación con la novela y su historia, con los escritores de ayer y hoy. Toda su obra puede leerse como un canto general a la literatura y a la novela en particular, lejos de los comentarios de salón y de las ocurrencias de escribas socarrones. Usted nunca ha dejado de saldar sus deudas con Victor Hugo, Gustave Flaubert o Julio Cortázar, su mentor en París. Usted nos invitó a leer a Cabrera Infante, que era su vecino en Londres. Usted celebró la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, “capaz de competir de igual a igual con la realidad” y de hacer existir un mundo “múltiple y oceánico” en la memoria o la conducta de los hombres. Usted compartió con nosotros su admiración por Pablo Neruda, y entró en su refugio de Isla Negra, poblado por sus colecciones, donde cada mañana el poeta izaba su bandera con el motivo de un pez. En su libro Medio siglo con Borges, usted rindió un magistral homenaje al universo abstracto y fantástico, desligado del tiempo, poblado de eruditos metafísicos, tan alejado, en apariencia, de su mundo. Usted nos ha llevado al corazón de la invención borgeana, acercándonos a cada paso “el inquietante misterio de la perfección”.
Borges representa todo lo que Sartre le enseñó a usted a odiar: el escritor desdeñoso de la política y del barro del mundo real. Usted lo había leído en secreto, durante sus años parisinos, obteniendo de esa lectura un placer ambiguo. Hoy los libros de Sartre se le caen de las manos, pero su fascinación por Borges permanece intacta. Ustedes tenían en común un cosmopolitismo literario que terminó siendo decisivo en su realización como escritores. Borges se dirige a un lector universal, ese ser sin envoltorio carnal, ese espíritu puro que a veces parece una creación del propio Borges. De hecho, ese ensayo sobre el más europeo de los escritores argentinos tiene el mérito de poner en relieve la naturaleza doble de su creación, el novelista magistral de La casa verde o de La fiesta del Chivo, y al mismo tiempo un crítico de una lucidez embelesadora.
Me parece que su ubicuidad, el estar a ambos lados del mostrador, la creación y la crítica, pero también en la energía de la vida, le otorga una envidiable posición de superioridad sobre los demás y sobre usted mismo. En sus Cartas a un joven novelista, usted es el lector juicioso que conduce a su joven corresponsal hasta el punto secreto, el misterio o la gracia de una obra, el poder exhibicionista y convincente del narrador de Los Miserables o el uso magistral que hace Hemingway de la retención de información o hasta el inquietante comienzo de Moby Dick. Su última carta devuelve al principiante a su propia libertad. Debe comprender que todos los consejos de su hermano mayor Mario no le servirán mucho. “Es imposible enseñarle a otra persona a crear”, le dice usted; “como mucho se le puede enseñar a escribir y a leer. Lo demás todo el mundo lo aprende tropezándose, cayendo y volviéndose a levantar todo el tiempo.” En otras palabras: ¡ingéniatelas! Y usted añade: “No todo será color de rosa…”
Esa visión panóptica le permite contemplar la literatura como una disciplina poderosa y, a la vez, maravillosa que ha organizado, alimentado, enmarcado y animado su modo de vida. Usted, además, lo había previsto. “Yo sabía”, escribió citando a Thomas Wolfe, que “una célula de luz brillaría para siempre, de día, de noche, en cada vigilia, en cada instante de sueño en mi vida […], que ninguna mujer podría apagarla y que nunca más […] podría liberarme de ella”. Pero después de todo, ya se lo había advertido a usted su amigo Flaubert. “Hay que trabajar, muchacho, decía, y más que eso. Todo lo demás no importa.”
Así es como el singular metabolismo de su vida de escritor, su memoria, sus hábitos, su energía y sus ganas estimuladas por la realidad que lo rodea han movilizado los recursos de su espíritu transformador. Nunca ha soltado usted el hilo de sus formidables aventuras novelescas. Sólidos espejismos limeños aparecieron en sus primeras novelas, como si aún estuviera desentrañando los recuerdos del viejo Perú. Su país natal se convirtió así, a lo largo de su obra, en una especie de patria filosófica y para usted devino en un extraordinario yacimiento narrativo, el almacén central de la ficción de Mario Vargas Llosa, donde, sin necesidad siquiera de empujar la puerta para abrirla, usted encontraba los personajes, los sueños, los mitos y las imágenes que parecían estar esperándolo. Así construyó usted una extraordinaria Casa verde, en una zona remota de Perú. Con su arquitectura sofisticada, es uno de sus primeros monumentos novelísticos. Los personajes cobran vida con una intensidad asombrosa. Son prostitutas, misioneros católicos, tribus de la selva, recolectores y comerciantes de caucho, soldados, pero también un río e incluso la lluvia, todos héroes por derecho propio en una polifonía sutil y eficaz. Conversación en La Catedral presenta una vez más un vivo retrato de la comedia humana, de los gobernantes y de la corrupción en Perú. Su Historia de Mayta, en 1986, reúne tres historias, unificadas por una pregunta que empieza a obsesionarlo: “Tiene algún sentido escribir una novela en el actual estado en que se encuentra Perú, cuando todos los peruanos vivimos de prestado?” Su país fue su fuente, lo sigue siendo, pero se convierte en su preocupación. Ya al comienzo de Conversación en La Catedral, uno de sus personajes, Zavalita, se preguntaba en qué momento se había jodido el Perú.
Tenía que ocurrir. Podría decirse que estaba escrito. Después de haber llevado, durante treinta años, dos existencias paralelas, una en su casa de Barranco, la otra en las capitales de los tendres stocks de la literatura europea, Mario Vargas Llosa pensó que tal vez no podría permanecer mucho más tiempo “en un país extraño dentro de su propio país”. En Perú, las voces lo urgían a actuar. Al final de la presidencia de Alan García, en 1990, usted lanzó al caos su fama, su energía, su talento y sus amistades al presentarse como candidato a la presidencia de la República contra Alberto Fujimori. Aquel día, usted golpeó las puertas del infierno. “Si tuviera que volver a hacerlo, no lo haría nunca más”, me confesó usted la semana siguiente a su derrota cuando lo recibí en París. “Yo había leído El príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo lo había dicho todo. La política no es más que una técnica, disociada de la moral y de las ideas. Yo experimenté esa instrumentalización de los valores durante los tres años de mi campaña.”
Usted había dejado, sin embargo, su pluma, puesto entre paréntesis su modo de vida para dedicar todo su tiempo a justas y torneos. Había metido el dedo en la llaga del pueblo y predicado la muerte de un Estado corrupto e incapaz. Le declaró usted la guerra a Sendero Luminoso. El Sendero luminoso… ¡qué bello y engañoso nombre para un programa de muerte llevado a cabo en nombre de la esperanza!
Las urnas lo coronaron antes de refrendar el nombre de Ernesto Fujimori. Entre la primera y la segunda vuelta, un centenar de sus partidarios son asesinados. Cada noche, toma usted conocimiento de las fúnebres estadísticas del día que acaba de pasar. Finalmente, usted es derrotado y abandona Perú. Menciono este incidente en su recorrido, una excepción en su modo de vida, porque la literatura será su consuelo. Recupera rápidamente su vocación de escritor y publica El pez en el agua,diario de una aventura disociada de la moral y de las ideas. Es su manera de dar vuelta la página, de partir sin amargura porque para un escritor todo es bueno, fracasos y victorias, para lanzarlo al gran caldero de la obra.
Desde siempre han soñado los hombres. No es casual que, luego de su derrota, usted se una a los destinos de dos soñadores excepcionales, dos minorías natas: Flora Tristán, militante feminista y obrera, que nació en 1803, y su nieto Paul Gauguin, muerto un siglo más tarde en las islas Marquesas. Dos vidas utópicas, marcadas por el azar de la sangre, por el sello de la tragedia y por un apetito insaciable por lo que no existe, y que usted reúne en una novela, El paraíso en la otra esquina.
Desde siempre han soñado los hombres. No hay utopía sin creer, como escribía Brecht, que siempre es necesario cambiar el mundo. Como hombre y como escritor, desde siempre usted ha mantenido una relación compleja con la utopía. Su primera novela, La ciudad y los perros, fue una poderosa creación literaria, pero llamaba a reformar la institución que usted describía. En sus ensayos, usted criticó las mentiras y los peligros de las utopías, que pueden ser totalitarias cuando pretenden imponer el bien a punta de espada. Por eso usted ha optado por instalarse en la orilla de un cierto desencanto, una orilla que, a menudo, solo está separada de la otra orilla, la de la utopía, por el río del tiempo. Su amigo Claudio Magris habla de “la simbiosis indivisible” de la utopía y el desencanto. Si sus reflexiones y su historia personal lo han llevado a la certeza de que el Salvador supremo no existe, o de que el Paraíso está siempre en la otra esquina, no le han impedido desandar el itinerario de esos dos soñadores ni de apropiarse mediante la ficción del territorio de sus búsquedas.
Usted nos ofrece el relato de dos viajes, porque la utopía es a menudo un nomadismo que enuncia un ideal. El viaje interior de Flora Tristán, que recuerda sus aventuras en Londres, pero también en Perú, incluso Arequipa, esa lejana ciudad blanca, situada a 2500 metros de altura a la sombra de tres volcanes que fue la cuna de su padre, y también la suya. Recorre también la Francia de los talleres, los suburbios y los cabarets. París, Dijon, Mâcon, Marsella, Toulon, Roanne, Saint-Etienne, Lyon, etc., las estaciones de una investigación profética. Florita, la rebelde asiste al nacimiento de la clase obrera. Se cruza con miradas inquietas, ve cuerpos extenuados por el trabajo. Hombres tratados, a veces, como esclavos, arrancados de sus pueblos por la miseria y cada vez menos protegidos por los lazos de las corporaciones ancestrales. Ponto no habrá más camaradas ni más dignatarios ni más Agricol Perdiguier, para recordarle a cada quién, amo u obrero, su deber. “Ochenta desgraciados se hacinaban, frente a tres hileras de telares en un sótano asfixiante donde era imposible mantenerse erguido por lo bajo del techo, o de cambiar de posición por el hacinamiento.” Por todas partes donde pasa, Flore celebra reuniones, predica la libertad, la igualdad de sexos y distribuye ejemplares de su periódico La Unión obrera, totalmente dedicada a su misión: “la redención de la humanidad”. De paso, trata de “puercoespín y castrado” al propio Karl Marx, a quien conoce en una imprenta. En las redacciones de los periódicos, en las logias masónicas, en los locales sindicales, entre los seguidores del sansimonismo, entre los fourieristas y los falansterios, entre los comunistas icarianos, precursores del socialismo, incansablemente buscó ella mentes obreras y pensantes, dispuestas a inventar otras formas del trabajo y del amor.
Paul Gauguin es un nuevo Ulises. El viaje de ese hombre, que fue marino y pasó cinco años de su vida surcando los mares, lo lleva de la Bretaña de Pont-Aven hasta el pueblo de las islas Marquesas, pasando por París, Adén y Papeete. El nieto de Flora busca su libertad de hombre y creador fuera de las normas de su propia civilización. “Has dado otro paso hacia tu libertad”, escribe usted. “De la vida del bohemio y del artista a la del primitivo, el pagano y el salvaje. Un gran progreso, Paul […]. La verdadera revolución de la pintura no se produciría en Europa, sino muy lejos, en los trópicos…”
Hay en la vida de Gauguin crepúsculos violetas, vahinés
1
tan hermosas como Tanagra, tan libres con sus cuerpos, que van y vienen, pero siempre desaparecen. Las obras maestras del pintor, citemos algunas, Nunca más, El espíritu de los muertos vela, Pape moe, dan cuenta de un vagabundeo que no es en vano y de una inmensa felicidad que proviene de talento, a pesar de todo. Porque no nos equivoquemos. Los vagabundeos de los idealistas son siempre viacrucis.
Flora y Paul llevan una vida de marginados. Pesadillas, gran miseria y autodestrucción para Paul. Un trayecto por el país de la mentira, la hipocresía y el cinismo para Flora, que compara su excursión por Francia al periplo de Virgilio y Dante en el infierno. Ambos murieron libres, lejos de los abismos del mal, habiendo hecho de sus sueños el terreno de su libertad. La esperanza es lo que nos puede quedar de la utopía cuando los sueños han perdido su carne y su atractivo. Su El paraíso en la otra esquina es una hermosa meditación sobre la esperanza, cuando los dioses de la justicia y la solidaridad parecen haber abandonado nuestra tierra. Es también una novela sobre Francia, en la encrucijada de una Edad Media extendida y una industrialización salvaje, sobre el sufrimiento obrero, las metamorfosis de un antiguo país y sobre esos hombres que necesitan la aventura tanto como el pan.
Después de dar un paso al costado en su candidatura peruana, usted no ha renunciado a mirar su país a través de su lente de novelista, sino que abrió la lente. Las enfermedades de Perú, usted lo sabía desde hacía mucho tiempo, formaban parte de las enfermedades generales del subcontinente sudamericano. Así fue que usted publicó La fiesta del Chivo, relato del último día del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que reinó durante treinta años sobre las almas y los espíritus de una República Dominicana transformada en una sangrienta satrapía de los trópicos.
La impresionante arquitectura del libro enmarca la historia de ese manto de hierro lanzado sobre un pueblo al que se lo encadena al mismo tiempo que se lo exhorta a perder su alma. Su historia gira en torno al regreso de una joven abogada neoyorquina a la cabecera de su padre moribundo en Santo Domingo, y al exitoso atentado urdido por cuatro jóvenes conspiradores contra el tirano. La política es la tragedia de nuestro tiempo, decía André Malraux. Usted reúne todos los ingredientes de la tragedia en La fiesta del Chivo. En primer lugar, convocando a los protagonistas de esa dictadura. La figura del tirano, por supuesto, el Jefe, aquel al que nada se le escapa, el hombre conocido por no transpirar nunca. Sus confidentes y sus esbirros, la escoria encarnada, el borracho constitucional, los sicarios que torturan, castran y matan. Un exmodelo al que el Jefe convierte en su intérprete y que le elige sus trajes, encargado de hacerlo parecer refinado y elegante. El padre que entrega a su hija al Chivo en su casa de San Cristóbal. Los cuatro héroes, los conspiradores que apelan a Santo Tomás de Aquino: “La eliminación física de la Bestia está bien vista por Dios si gracias a ella se libera a un pueblo.”
Nuestro añorado cofrade, el historiador Georges Duby, en una entrevista con el filósofo Guy Lardreau, declaró que a veces la imaginación llegaba al rescate de su trabajo como historiador. En La fiesta del Chivo, usted afronta la historia de Santo Domingo como afronta la historia de los Tiempos recios impuestos a Guatemala por Estados Unidos. Es la Historia la que establece el marco preciso de La fiesta del Chivo, la que marca el tempo, la que le proporciona el escenario y los personajes. Pero su imaginación, y ese es el privilegio supremo de la ficción, le permite contar la historia de los hombres, su intimidad bajo el manto de hierro de la dictadura. Junto a usted, ingresamos al secreto de sus vidas, a las preguntas que se hacen, a los compromisos más sospechosos, a veces a su cobardía, pero también al coraje de cada uno. Esa forma que usted tiene de abordar la historia a través de la ficción nos permite comprender el fenómeno de la corrupción de las almas y “la sombra de tristeza” que vela la vida cotidiana de la gente y la desaparición del libre albedrío. “La taza de café o el trago de ron debían saber mejor”, escribe usted, “el humo del tabaco […] o los merengues en la radio debían dejar en el cuerpo y en el espíritu una sensación más grata, cuando se disponía de eso que Trujillo les arrebató a los dominicanos hacía ya treinta y un años: el libre albedrío.”
La larguísima espera de los conspiradores, su huida desordenada tras el atentado, el interminable viaje de la joven virgen vestida de blanco, ofertada por su padre al verdugo en jefe, a cada página usted aturde al lector con su ritmo, lo mantiene en vilo con la declaración de las virtudes heroicas de quienes han decidido acabar con la tiranía, le impone la fantasía maestra de su composición, lo aprisiona en las redes de sus palabras. Al asignarle un destino a cada uno de sus personajes, sean reales o inventados, los hace entrar en lo trágico universal. ¿Por qué el general José René Roman, que era ministro de Defensa y participó activamente en el complot para asesinar al déspota, entró en un estado sonámbulo que le impidió ejecutar su plan? ¿Cómo se convirtió en un carnero? ¿Y en un traidor? ¿Por qué no hizo lo que debía hacer? ¿Por qué el doctor Agustín Cabral entregó en bandeja a su hija Urania al Generalísimo? Su historia nos atrae, nos absorbe, nos da la ilusión de haber vivido la violencia de esa conspiración y de haber compartido los tormentos del pueblo sometido a la dictadura de Trujillo. Tanto si sus personajes son reales, como Trujillo, o inventados, como el médico y su hija, les prestamos todo lo humano que hay en nosotros. “Tanto les prestamos, tanto vale la obra”, decía Paul Valéry.
Querido Mario Vargas Llosa, en 1959 usted llegaba a París y, como nos ha recordado, esa misma tarde abrió usted de un empujón la puerta de una librería que ha desempeñado un papel esencial en la vida de varias generaciones de estudiantes. Esa librería, fundada dos años antes por François Maspero, se llamaba La Joie de Lire. La Joie de Lire era un refugio para todas las aves de paso. Les ofrecía un maestro. Muy pronto, la dicha de leer se convirtió, para usted, en la dicha de escribir. Esa dicha parece ser inagotable para usted. Solo me he referido superficialmente a su obra mencionando algunos de sus libros. Desde sus primeros pasos parisinos usted ha dado muestras de un talento constante, siempre fresco y renovado, aportando a cada una de sus novelas una vitalidad que desborda la propia vida. Cada libro es a la vez su escudo contra el paso del tiempo y la espada de quien permanece en busca de una cierta idea del infinito.
Su obra, querido Mario Vargas Llosa, hace entrar al lector en un carrusel de ceremonias compartidas. Quien lo lee a usted descubre, de pronto, un extraño parentesco con sus personajes, extrae su néctar de un detalle que le encanta, se vislumbra en el espejo de sus obras sin reconocerse de inmediato. ¿No es más alto, más bello, más fraternal de lo que se pensaba? Ríe, llora, ama, reflexiona, es feliz. Es diferente sin dejar de ser él mismo. ¿No es singular esa felicidad de la lectura, esa felicidad sacada del mundo? Sí, muy singular, pero vital y necesaria. Nos abre las puertas de dos universos indisociables, la realidad y la ficción, que se persiguen, se superponen, se devoran y se enriquecen mutuamente. Como usted escribió: “La vida no basta.”
Dicha de leer, dicha de escribir, dicha de recibirlo en nuestra Compañía, querido Mario. Milan Kundera escribió que uno de los fracasos de Europa fue no haber sabido concebir su literatura como “una unidad histórica”. No hemos salido, por desgracia, de la era de las voluntades traicionadas. Y la conciencia de la unidad histórica de Europa está siendo maltratada por quienes la tienen a cargo. Pero su presencia, y lo que significa para todos nosotros, aquí en París, pero también en Madrid, Londres o Berlín, ciudades todas en las que, a veces, le he encontrado, la mirada que siempre ha puesto sobre nuestra literatura, desde la distancia de Miraflores, brinda un alivio melancólico a esa unidad y su carencia. Uno de los muchos libros suyos que no he citado lleva como título La llamada de la tribu. Ese maravilloso ejercicio de admiración y reconocimiento da fe de la viva claridad que usted es capaz de proyectar sobre los personajes de los que se apodera, aunque sean sus maestros. Con afecto y no sin humor, usted salda sus deudas con siete intelectuales europeos, entre ellos Karl Popper, Raymond Aron e Isaiah Berlin, que han acompañado su metamorfosis del marxismo al liberalismo. ~
Traducción del francés de Juan Pablo Bertazza.
Discurso de réplica en la ceremonia de entrada de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa.
TOMADO DE: https://letraslibres.com/revista/mario-vargas-llosa-la-literatura-como-forma-de-vida/01/09/2023/